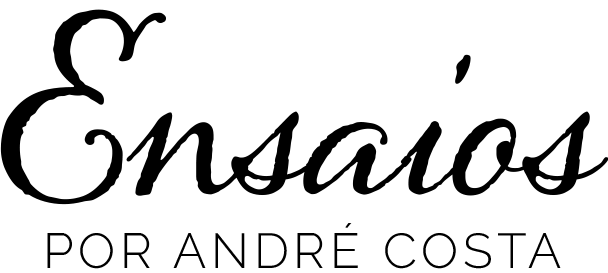Comentarios particulares al n.º 1505 del Catecismo de la Iglesia Católica
Introducción
Los gestos concretos de Cristo —tocar, soplar, ungir, mezclar barro, lavar y bendecir— no son simples escenificaciones piadosas. Revelan una teología profunda enraizada en la propia estructura de la realidad y en la historia de la salvación. En el Dios hecho hombre, la gracia invisible se comunica por medios visibles, y el mundo sensible se vuelve vía de acceso a lo divino.
Esa dinámica, que une materia y espíritu, no solo manifiesta el misterio de la Encarnación, sino que también realiza los principios fundamentales de la metafísica aristotélica: materia y forma, acto y potencia. Al asumir la materia, el Verbo encarnado la redime y la transforma en instrumento de la gracia; el barro, el agua, el toque y la palabra se convierten en vehículos de presencia divina.
Sin embargo, este modo concreto de actuar de Dios perdura ya desde el Antiguo Testamento: el pueblo de Israel fue educado para reconocer lo invisible por medio de signos materiales: la serpiente de bronce erigida en el desierto (Nm 21,8–9) curaba a los que la miraban; el Arca de la Alianza, hecha de madera y oro, se convertía en trono de la presencia divina (Ex 25,10–22); el maná y la nube eran signos tangibles del cuidado de Dios durante el Éxodo; las piedras del Jordán, retiradas del cauce del río, servían como memorial del paso del pueblo (Jos 4,6–7).
Estos símbolos no eran idolatría, sino pedagogía sagrada: apuntaban a la verdad de que el Dios de Israel, aunque trascendente, se deja encontrar en lo concreto. El judaísmo formó, así, una verdadera “física simbólica”, donde la materia era mediación del misterio. La curación, el sacrificio, la unción y la bendición siempre involucraron gestos visibles y corporales, expresión de la alianza entre el cielo y la tierra.
Es en ese horizonte donde se comprende plenamente el obrar de Cristo. El Verbo encarnado asume y cumple ese lenguaje ancestral, revelando que todos los signos de la Antigua Alianza —la serpiente, el arca, el maná y el templo— encontraban en Él su plenitud. Él es la Presencia real de Dios en el mundo sensible, la sustancia detrás de todos los signos. Así, cada gesto del Evangelio —el toque al leproso, el barro sobre los ojos, el soplo sobre los discípulos— no es un mero milagro físico, sino el cumplimiento de toda una pedagogía divina: Dios se deja tocar para que el hombre aprenda de nuevo a ver lo invisible.
El motivo teológico: la Encarnación
La teología cristiana nace de la confesión de Juan: “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). En Cristo, el Logos eterno entra en la historia, asumiendo la materia para redimirla. Como observa San Agustín (Tratados sobre el Evangelio de Juan, 80,3):
“El Verbo se hizo carne para que, por la carne, nos fuera posible tocar al Verbo. Los signos visibles son las palabras del Verbo hechas visibles.”
El uso de elementos materiales en los milagros de Jesús (la saliva que abre los ojos del ciego, el toque que purifica al leproso, el agua transformada en vino) revela que la materia participa de la economía de la salvación. La gracia no es una idea abstracta, sino una energía divina que impregna lo real. Así, el Cristo encarnado no solo enseña verdades espirituales: Él toca, transforma y santifica la creación, mostrando que el mundo sensible puede ser sacramento de lo invisible.
No obstante, esta pedagogía de la Encarnación se arraiga en un drama previo: el hombre, herido por el pecado original, perdió la capacidad de percibir lo espiritual. La mirada del alma, que antes contemplaba a Dios en la transparencia de la creación, se volvió opaca. El pecado no destruyó la sed de lo divino, pero la desvió; y el hombre, volviéndose hacia el mundo, perdió la vía de retorno.
Entonces Dios, en su infinita condescendencia, desciende al encuentro del hombre. La Encarnación es el movimiento inverso de la caída: el Cielo que busca la Tierra, el Padre que sale en busca de los hijos dispersos, el Pastor que va tras la oveja perdida. Lo invisible se hace visible no solo para ser contemplado, sino para reconstruir el puente roto entre lo humano y lo divino.
Como enseña San Juan Crisóstomo (Homilías sobre Mateo, 25,2):
“El Señor usa lo sensible para conducir a lo espiritual, porque nuestra debilidad no puede soportar las cosas divinas si no las ve con los ojos.”
En los Evangelios, Jesús hace de lo sensible la puerta de la gracia: el sordo es curado cuando Él toca sus oídos; el paralítico, cuando oye la palabra de orden; el ciego, cuando el barro toca sus ojos. Cada gesto es una catequesis encarnada. Esta pedagogía divina traduce una antropología integral: el hombre es cuerpo y alma, y el camino hacia el espíritu pasa por el cuerpo.
Dios, al encarnarse, nos habla en el único lenguaje que podemos comprender plenamente: el de la experiencia sensible, donde el toque, la mirada y la palabra se convierten en instrumentos de salvación.
La anticipación sacramental
Los gestos de curación de Cristo no son meros signos aislados; son protosacramentos, es decir, anticipaciones del modo como Él continuará obrando en la Iglesia a lo largo de los siglos.
La lógica que los sostiene es la misma de los sacramentos: materia y forma, acto sensible y gracia invisible.
El agua del Bautismo, el óleo de la Unción, el pan y el vino de la Eucaristía son prolongaciones de la Encarnación en el tiempo, instrumentos por los cuales el Verbo Encarnado continúa tocando y transformando a la humanidad.
Santo Tomás de Aquino explica esta estructura con claridad magistral:
“Conviene a la condición humana que la gracia divina nos sea conferida por signos sensibles, pues el hombre es conducido de las realidades corporales a las espirituales.”
(Suma Teológica, III, q.61, a.1)
Dios, por tanto, no desprecia la materia; la asume como instrumento. Cristo cura con el toque, y la Iglesia, continuando su misión, administra la gracia por medio de las cosas visibles: el barro, el óleo, el agua, el pan y el vino, realidades que la palabra divina transforma en vehículos de vida sobrenatural.
Cada gesto milagroso de Jesús es, por tanto, una profecía visible de la vida sacramental, una anticipación concreta de la manera como Dios eligió permanecer presente en el mundo.
El sentido teológico de los protosacramentos
El término protosacramento (protosacramentum) no pertenece al vocabulario dogmático de la Iglesia, sino al lenguaje teológico posterior que buscó describir la dinámica sacramental ya operante en los gestos de Cristo.
En sentido preciso, los protosacramentos son los actos y signos realizados por Jesús que prefiguran, instituyen y anuncian el modo sacramental de la gracia. No son aún los sacramentos en su forma plena, conferidos por la Iglesia después de la Pascua, sino actos inaugurales, signos vivos de la nueva economía divina.
En los milagros de Cristo se manifiesta ya la lógica sacramental de la Nueva Alianza: la unión entre cuerpo y espíritu, materia y gracia, gesto y poder invisible. Cuando el Evangelio narra que el Señor cura al ciego con barro y saliva (Jn 9,6), vislumbramos el Bautismo, donde el agua purifica e ilumina. Cuando toca al paralítico y pronuncia la palabra del perdón (Mc 2,5), anticipa el sacramento de la Reconciliación, en el cual el cuerpo y la palabra se vuelven instrumentos de curación espiritual. La multiplicación de los panes y la Última Cena revelan de antemano el misterio de la Eucaristía, mientras que la unción con óleo de los enfermos (Mc 6,13) anuncia el sacramento de la Unción de los Enfermos.
Cada gesto de Cristo es, así, semilla de un sacramento futuro, la revelación anticipada de cómo la gracia divina se haría sensiblemente accesible.
La noción de protosacramentos surge en la teología escolástica medieval, cuando los maestros cristianos buscaron distinguir entre los signos de la Antigua Ley y los sacramentos de la Nueva Alianza.
Entre los pioneros está Hugo de San Víctor (s. XII), quien en De Sacramentis Christianae Fidei (I, 9,2) ofrece la definición que modelaría toda la tradición posterior:
“Llamamos sacramento toda celebración corporal que representa una gracia espiritual bajo el velo del misterio.”
Aunque San Hugo no emplea el prefijo proto, describe precisamente los gestos de Cristo como fundamentos visibles de la nueva economía de la gracia, anticipando lo que más tarde los teólogos designarían como protosacramentos.
Esa intuición alcanza madurez en Santo Tomás de Aquino, quien, sin usar el término, desarrolla íntegramente el concepto. En la Suma Teológica (III, q.60–65), el Doctor Angélico enseña que “todos los sacramentos proceden de Cristo encarnado, principio de toda santificación” (STh III, q.62, a.5), y añade que “en Cristo los sacramentos existieron en figura antes de ser transmitidos a la Iglesia” (STh III, q.64, a.3 ad 2).
Antes de ser ritos e instituciones eclesiales, los sacramentos existieron como gestos reales del Verbo hecho carne. Antes de ser administrados por la Iglesia, fueron vividos y significados por Cristo en el encuentro directo entre el hombre y Dios.
En los siglos XX y XXI, esta línea fue retomada por grandes teólogos como Henri de Lubac, Yves Congar y Karl Rahner, que reinterpretaron el concepto en clave cristológica.
Henri de Lubac, en Corpus Mysticum (1944), afirmó que Cristo es el “sacramento primordial” de Dios, porque en Él “lo invisible se hace visible y la gracia se comunica en plenitud.”
Karl Rahner, en Schriften zur Theologie (vol. 4, 1960), retoma el mismo pensamiento con el término alemán Ur-Sakrament:
“Cristo es el sacramento primordial del encuentro entre Dios y el hombre.”
Estas formulaciones distinguen dos niveles complementarios: Cristo como Protosacramento absoluto, el sacramento originario, presencia visible del mismo Dios en el mundo; y los gestos de Cristo como protosacramentos particulares, signos inaugurales que prefiguran los siete sacramentos y revelan su lógica.
Así, el misterio sacramental no nace solo después de la Pascua; florece ya en la vida terrena de Jesús, en las palabras que perdonan, en los toques que curan, en los gestos que comunican gracia.
El barro, el agua, el óleo, el pan y el vino, elementos simples de la creación, se convierten, en sus manos, en instrumentos del encuentro entre lo divino y lo humano. En síntesis, el concepto de protosacramento expresa la convicción de que la acción sacramental de la Iglesia es la continuación histórica de la acción encarnada de Cristo. El mismo poder que tocó los ojos del ciego y purificó al leproso permanece vivo en los sacramentos que hoy tocan, lavan, perdonan y alimentan a los fieles.
La Encarnación, por tanto, no es solo el inicio de la salvación: es el principio sacramental de la historia.
La dimensión personal del toque
Entre todos los gestos de Cristo, el toque ocupa un lugar singular. Es el gesto de la cercanía divina, el sacramento de la compasión encarnada.
En los Evangelios, Jesús raramente cura a distancia; toca al leproso (Mc 1,41), toca los ojos del ciego (Mt 9,29), toma de la mano a la hija de Jairo (Mc 5,41), impone las manos sobre los enfermos (Lc 4,40). Esos gestos no son meros vehículos de poder, sino expresiones del amor que se hace contacto: la gracia que no teme acercarse a la miseria.
En la sociedad judía del primer siglo, el toque estaba rigurosamente regulado por las leyes de pureza ritual. Tocar a un leproso, a un cadáver o a una mujer con flujo volvía al hombre impuro (Lv 13–15). Esas normas no eran solo sanitarias, sino simbólicas: demarcaban la distancia entre lo santo y lo profano.
Por eso, el toque de Cristo es teológicamente revolucionario: invierte la lógica de la impureza, mostrando que la santidad divina no se contamina, sino que purifica lo que toca.
Como enseña San Gregorio Magno (Homilías sobre los Evangelios, 32,1):
“El Señor tocaba al leproso, y el leproso era purificado; porque la pureza vino al impuro, y la impureza no contaminó a la pureza.”
El toque de Cristo es, así, teología en acto. Hace visible lo que la doctrina expresará con palabras: la gracia es realidad concreta, que pasa de un cuerpo a otro, comunicando vida.
Cada milagro es un pequeño Pentecostés, una irradiación del Espíritu a través de la humanidad de Jesús. Su cuerpo se convierte en el sacramento de la presencia divina, y su toque, en el prolongamiento visible del amor trinitario.
Ese gesto, sin embargo, no es impersonal. El milagro, antes que un acto de poder, es un encuentro.
Jesús no cura multitudes anónimas; se acerca a cada uno por su nombre, mira, habla, toca.
El contacto físico restablece el contacto espiritual: el hombre vuelve a ser visto, reconocido, amado.
En el leproso, el toque restituye el derecho a ser tocado; en la mujer enferma, restaura la comunión con la comunidad y con Dios. La curación es más que biológica: es redención relacional, reconstitución de la imagen de Dios en el hombre.
Esa dimensión personal explica por qué, en los Evangelios, la fe es siempre pedida. Jesús toca, pero exige correspondencia interior: “¿Creéis que puedo hacer esto?” (Mt 9,28). El toque divino no anula la libertad humana; la despierta, y la gracia no actúa sin el consentimiento del amor.
Como enseña San Juan Crisóstomo, “Él toca para curar y pregunta para suscitar la fe, porque la gracia no obra sin el consentimiento del amor humano.”
La teología reconoce en ese dinamismo una pedagogía de la Encarnación. Cristo obra por medio de los sentidos para reconducir al hombre, que había perdido el contacto con lo espiritual, a la comunión con lo invisible. En los milagros, esta pedagogía es inmediata; en los sacramentos, se vuelve permanente y eclesial.
El mismo toque que curó al leproso continúa en la imposición de manos de la Confirmación y del Orden; la misma saliva que abrió los ojos del ciego renace en el agua del Bautismo; el mismo cuerpo que alimentó a los discípulos en la Cena continúa nutriendo a los fieles en la Eucaristía.
El toque, por tanto, es el símbolo máximo de la Encarnación en acto: Dios no salva desde lejos; toca al hombre para que el hombre vuelva a tocar a Dios. La distancia entre el Creador y la criatura es vencida por la mano que se extiende, por la carne que comunica gracia. En el toque de Cristo, la teología se hace carne y la carne se hace teología.
La metafísica aristotélica y la teología de la materia
La filosofía de Aristóteles proporciona la estructura racional que sostiene la comprensión cristiana de esta pedagogía divina. Para él, toda realidad corpórea está compuesta de materia (hylé) y forma (morphé): la materia es potencia, lo que puede llegar a ser; y la forma es acto, lo que actualiza y da ser.
En los milagros, Cristo actúa precisamente sobre la materia —el cuerpo enfermo, el agua, el barro— con su palabra y su gesto. La palabra divina es el acto que actualiza la potencia latente en la criatura.
El ciego puede ver (potencia), y el toque de Cristo hace ver (acto).
El sordo puede oír, y la palabra hace oír. El milagro es, por tanto, una actualización metafísica: la materia creada alcanza su perfección cuando es tocada por la Forma de las formas, el Verbo Encarnado.
Así, basándose en la teoría aristotélica, Dios es como el Acto Puro (actus purus), sin potencialidad, causa final de todo. En Cristo, Tomás de Aquino reconoce ese mismo Acto Puro obrando dentro de la historia. El Logos, la Forma subsistente, toca la materia y la eleva a su fin:
“Así como la naturaleza actúa por causas segundas visibles, Dios actúa por causas sensibles para elevarnos a la causa primera invisible.”
(Suma Teológica, III, q.61, a.1, ad 2)
Cada milagro, entonces, es una epifanía metafísica: la potencia de la criatura es actualizada por el Acto Puro de Dios. Cristo es la Forma que informa y transforma la materia, revelando que la creación es sacramental en su propia estructura.
El simbolismo sensible en el judaísmo
La cultura judía del tiempo de Jesús poseía ya una profunda conciencia de la eficacia simbólica de la materia. Los rabinos hablaban de la shekiná, la presencia de Dios que “habita” en lo sensible. Cada gesto ritual era una mediación visible de lo invisible: el agua de las abluciones (purificación); el óleo de la unción (autoridad y curación); y la sangre del cordero (alianza y expiación).
El Talmud (Berajot 35a) enseña:
“No le es permitido al hombre disfrutar de este mundo sin bendición; quien lo hace, es como si robara a Dios.”
Es decir, lo material era visto como sagrado en potencia: exigía palabra, gesto y bendición para revelar su finalidad divina.
Jesús actúa dentro de esa lógica: no abroga los signos, sino que los lleva a su plenitud. Él es el verdadero “Rabí” que enseña con las manos, la voz y la materia. Sus milagros no rompen con el judaísmo; lo cumplen en clave cristológica, pues la física simbólica de los rabinos encuentra en Cristo su punto de convergencia: el Dios que se deja tocar.
Enfermedad, maldición y restauración: el sentido público de la curación
En el imaginario religioso de Israel, la enfermedad no era solo una condición física, sino un signo de desorden espiritual. El Antiguo Testamento relacionaba con frecuencia la enfermedad con la culpa o la maldición: el leproso era considerado “impuro” (Lv 13,45-46); al ciego o al paralítico se les impedía entrar en el Templo (2 Sam 5,8); y el sufrimiento era leído como castigo divino.
La literatura rabínica refuerza esa mentalidad. En el Talmud (Nedarim 41a) se lee:
“El enfermo es como quien lo ha perdido todo; la salud es el mayor don de Dios.”
Y en Shabat 55a:
“No hay muerte sin pecado, ni sufrimiento sin iniquidad.”
Ser enfermo, por tanto, equivalía a estar maldito y socialmente separado. La curación, por su parte, no era solo recuperación biológica, sino reintegración religiosa y social. Cuando Jesús cura, bendice públicamente a aquel que antes era considerado excluido de la alianza.
La restauración física se convierte en signo visible de restauración espiritual y comunitaria.
Esa comprensión explica la intensidad pública de muchos milagros: el leproso es enviado al sacerdote “para testimonio de ellos” (Mc 1,44); el paralítico es curado “a la vista de todos” (Lc 5,25-26); y el ciego de nacimiento es restituido a la comunidad del culto (Jn 9,7), entre otros.
Cada curación es, por tanto, un acto litúrgico de reconciliación, en el cual el “maldito” es declarado bendito. Cristo, al curar, subvierte la teología de la retribución vigente: muestra que la enfermedad no es un castigo, sino ocasión para manifestar la gloria de Dios (Jn 9,3). El milagro deja de ser demostración de poder y pasa a ser rito de inclusión, gesto sacramental que anticipa el perdón.
Conclusión: la lógica de la Encarnación
El obrar de Jesús revela que Dios no desprecia la materia, sino que la asume y la santifica.
Los milagros de Cristo son actos en los cuales la metafísica se convierte en pastoral, y la Encarnación se traduce en pedagogía sensible: el Verbo hecho carne toca la creación y la eleva a la gracia. Bajo la óptica aristotélico-tomista, el Acto Puro actualiza las potencias de la creación; bajo la óptica judía, el Mesías restituye públicamente al maldito, transformando vergüenza en bendición.
Así, los gestos de Jesús —tocar, soplar, lavar y ungir— no solo curan cuerpos: reconstituyen la comunión. Lo invisible se vuelve concreto, la filosofía se hace carne y la historia se hace sacramento.
Como escribe Santo Tomás:
“El Salvador curaba con gestos y palabras para mostrar que, así como el Verbo se hizo carne, también la gracia se hace visible en la carne de los sacramentos.” (STh III, q.61, a.1, ad 3)
Fuentes principales
- San Agustín, In Ioannis Evangelium Tractatus, 80,3.
- San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matthaeum, 25,2.
- San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 32,1.
- Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, III, q.60–61.
- Aristóteles, Metafísica, Libros VII–IX; De Anima, II,1.
- Talmud Babilónico, Berajot 35a; Shabat 104b.
- Filón de Alejandría, De Vita Mosis, II, 145–147.
- Hugo de San Víctor, De Sacramentis Christianae Fidei, I, 9,2.
- Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, III, q.60–65.
- Henri de Lubac, Corpus Mysticum: L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, 1944.
- Karl Rahner, Schriften zur Theologie, vol. 4, “Der Christ als Ur-Sakrament”, 1960.
- Yves Congar, Mystère du peuple de Dieu, 1953.