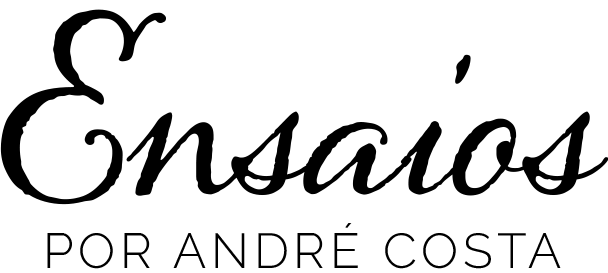Mis comentarios catequéticos a los Artículos 27 a 44 del Catecismo de la Iglesia Católica
Cuando iniciamos la profesión de fe diciendo “Creo”, afirmamos algo más que un simple asentimiento intelectual; realizamos un acto de confianza y entrega. El Catecismo nos recuerda que, antes de entrar en los detalles de la doctrina cristiana, como los artículos del Credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración, es esencial comprender qué significa creer.
Creer es responder a una iniciativa divina: no es el ser humano quien toma la delantera, sino Dios quien se revela y se ofrece al hombre.
La fe, entonces, no es creación nuestra, sino acogida, un “sí” libre a la verdad que Dios nos comunica. Sin embargo, esta respuesta solo puede comprenderse plenamente a la luz de la sed natural que el ser humano tiene de sentido.
Todo hombre, en algún momento de la vida, se encuentra ante preguntas fundamentales: “¿Quién soy?”, “¿De dónde vengo?”, “¿Hacia dónde voy?”, “¿Qué da sentido al sufrimiento, a la muerte, a la alegría, al amor?”.
El Catecismo comienza, por tanto, reconociendo esta búsqueda universal, esta inquietud grabada en el corazón de cada persona. Es a partir de esta sed que el hombre se abre a la posibilidad de un encuentro con Alguien que supera la razón, pero que también la ilumina: Dios.
Dios, en su bondad, no permanece distante. Sale a nuestro encuentro a través de la Revelación: se comunica, se manifiesta, se da a conocer. Esta Revelación culmina en la Persona de Jesucristo, la Palabra eterna hecha carne. La fe cristiana no se basa, por tanto, en ideas abstractas o en sentimientos pasajeros, sino en una relación viva con un Dios que habla, actúa y llama.
Esa iniciativa divina es el fundamento de nuestra fe. Por eso el Catecismo organiza su exposición comenzando por esta dinámica: la búsqueda humana, la revelación divina y la respuesta de la fe. Y es por eso que el Credo comienza con Dios. No empezamos hablando del ser humano, de la Iglesia o de nosotros mismos, porque Dios es el principio de todo.
La fe cristiana es teocéntrica: parte de Dios, camina con Dios y regresa a Dios. Comenzamos el Credo con “Creo en Dios” porque Él es la fuente de la existencia, de la salvación, de la verdad y de la plenitud que buscamos. Empezamos con Dios porque, sin Él, nada más se explica; de Él proviene todo y a Él todo debe volver.
Ese comienzo revela también la humildad propia de la fe: no colocamos el “yo” en el centro, sino el divino “Tú”. Creer es un acto de salir de uno mismo para confiar en Alguien que es más grande. Es reconocer que la vida no es obra del azar, sino un don gratuito de un Padre amoroso. Comenzar con Dios es un gesto de reverencia, de orden y de verdad: situamos la realidad tal como es, con Dios en el centro.
Así, desde el principio vemos que el Catecismo nos propone un itinerario que respeta la dinámica del encuentro entre el hombre y Dios. Comienza por la inquietud humana, pasa por la manifestación amorosa de Dios y culmina en la fe como respuesta. Comenzar el Credo con Dios no es solo una elección litúrgica o doctrinal, sino la expresión natural de la verdad que profesamos: Dios nos amó primero (1 Jn 4,19), y por eso creemos en Él primero.
I. El Deseo de Dios
La fe cristiana no comienza con un conjunto de reglas ni con una adhesión formal a una doctrina, sino con una verdad esencial sobre el ser humano: fuimos creados con un deseo innato de Dios. Esa sed espiritual, inscrita en lo más profundo del corazón humano, es la chispa que nos impulsa a buscar sentido, verdad y plenitud.
El Catecismo de la Iglesia Católica, al iniciar su exposición sobre la fe, parte precisamente de esta realidad universal del alma humana: somos seres que desean a Dios, incluso cuando no sabemos cómo nombrar ese deseo.
El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Esta afirmación sencilla encierra una profundidad insondable. Revela que no somos producto del azar, ni seres arrojados al mundo sin dirección.
Nuestra raíz está en el amor creador de Dios, y nuestro destino es la comunión con Él. Dios, que nos hizo libres, nunca impone su presencia, sino que nos atrae con amor paciente. Se ofrece al corazón humano, no como una obligación, sino como la respuesta al anhelo más profundo del alma: encontrar un sentido definitivo a la existencia.
Ese deseo de Dios no es un fenómeno religioso limitado a un grupo o a una época.
A lo largo de la historia, en las más diversas culturas, el hombre ha expresado su búsqueda de Dios mediante ritos, oraciones, meditaciones, sacrificios y diversas formas de culto.
Aunque algunas de estas expresiones puedan contener errores o ambigüedades, todas ellas dan testimonio de algo grandioso: la humanidad es, por naturaleza, religiosa. Esa religiosidad es el eco del alma en busca de su Creador, un signo de que el corazón humano ha sido hecho para elevarse por encima de sí mismo y buscar lo trascendente.
La Sagrada Escritura confirma también esta verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, san Pablo afirma que Dios creó a todos los pueblos para que lo buscaran y tal vez lo encontraran.
«Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17, 26-28).
Este pasaje muestra que la búsqueda de Dios forma parte del designio divino para el hombre. No es solo una iniciativa humana; es respuesta a una llamada silenciosa y constante que brota de un Dios que se deja encontrar.
Sin embargo, esa relación íntima y vital con Dios puede ser negada, olvidada o incluso combatida. El Catecismo reconoce que el ser humano, a pesar de tener sed de Dios, también es capaz de rechazarlo.
Ese alejamiento puede tener muchas causas: el escándalo del mal, la ignorancia, la indiferencia, la atracción por las riquezas, la distracción ante las preocupaciones del mundo, el mal ejemplo de los creyentes e incluso la influencia de ideologías que ridiculizan la fe.
Cada una de estas causas debilita la sensibilidad espiritual y conduce al hombre a vivir como si Dios no existiera.
Más profundamente, el alejamiento de Dios nace muchas veces del pecado. Como Adán en el Edén, el hombre pecador teme la luz que revela su condición. Por eso se esconde, huye, intenta bastarse a sí mismo.
La vergüenza, el orgullo o el dolor pueden hacer que el hombre se retraiga ante la invitación divina. En lugar de abrirse al amor que salva, se encierra en su propio egoísmo o en la falsa seguridad que promete el mundo.
Ese alejamiento no anula el deseo de Dios, sino que lo oscurece, haciendo que el alma se vuelva insatisfecha e inquieta.
A pesar de todo esto, Dios nunca abandona al hombre. Continúa llamándolo, provocando su corazón, despertando su conciencia. Incluso cuando el hombre no busca, Dios lo está buscando.
Incluso cuando el hombre guarda silencio, Dios habla. Esa fidelidad divina es la gran esperanza del cristianismo: somos buscados, amados y esperados por nuestro Creador. Dios es como un padre que nunca se cansa de mirar el camino, esperando el regreso del hijo pródigo.
La Escritura nos exhorta:
«¡Que se alegre el corazón de los que buscan al Señor!» (Sal 105, 3).
Hay una bienaventuranza reservada para quienes buscan con sinceridad.
La verdadera alegría no está en encontrar respuestas fáciles o soluciones rápidas, sino en saber que estamos en camino, en sintonía con el sentido último de la vida. Buscar a Dios es, en sí mismo, un acto de fe y confianza, una entrega que ennoblece el alma.
Pero esa búsqueda no es superficial. Exige todo el esfuerzo de la inteligencia, la rectitud de la voluntad y un corazón sincero.
El encuentro con Dios no es fruto de una emoción pasajera, sino de un camino de apertura, escucha y perseverancia. Es necesario purificar los deseos, ordenar los afectos y vencer las ilusiones que nos desvían. Es una búsqueda que exige conversión interior y constancia.
Además, nadie encuentra a Dios solo. Nos necesitamos los unos a los otros. El testimonio de fe de personas auténticas puede encender en nosotros la luz de la búsqueda.
Un padre, una madre, un profesor, un amigo, un santo… cualquier persona que viva la fe con coherencia puede ser instrumento de Dios para despertarnos. La fe se transmite con palabras, pero sobre todo con vidas transformadas.
Dios actúa a través de la historia y de las personas. Se revela en las Escrituras, pero también en los pequeños signos de la vida cotidiana.
CEC 44. El hombre es, por naturaleza y vocación, un ser religioso. Procedente de Dios y encaminado hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su relación con Dios.
La pedagogía divina respeta el tiempo y la libertad de cada uno, pero también se vale de mediaciones: una homilía, una lectura, una conversación, un dolor, un momento de silencio. Todo puede convertirse en ocasión de encuentro con Aquel que es el origen y el fin de todas las cosas.
Esa dinámica entre búsqueda humana e iniciativa divina encuentra su expresión más hermosa en la oración.
La oración es, por excelencia, el lugar donde el deseo de Dios y el amor de Dios por el hombre se encuentran. Cuando rezamos, aunque imperfectamente, estamos respondiendo a la llamada que el propio Dios ha sembrado en nosotros.
San Agustín, con su profunda sabiduría y experiencia de vida, resume toda esta realidad en una frase que resuena a lo largo de los siglos:
«Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti.»
Esa inquietud no es un defecto, sino un don. Nos impide acomodarnos en las ilusiones del mundo y nos impulsa a buscar el verdadero descanso que solo Dios puede dar.
La alabanza que Agustín dirige a Dios no nace de la perfección, sino de su condición humana limitada y pecadora. Reconoce su pequeñez, su debilidad, y aun así desea alabar a Dios. Y reconoce que ese mismo deseo es provocado por el propio Dios, que nos atrae hacia Él, no por la fuerza, sino por la dulzura de Su verdad.
Es en esa alabanza, fruto de un alma que se sabe dependiente de Dios, donde el hombre encuentra la libertad. Cuando dejamos de huir, de luchar contra la verdad, y simplemente nos rendimos al amor de Dios, la paz comienza a florecer en nuestro interior.
Vivir sin reconocer ese amor es vivir por debajo de la verdad. La plenitud humana solo se realiza cuando el hombre se entrega libremente a su Creador.
Fuera de esa entrega, todas las búsquedas acaban por volverse vacías, porque no alcanzan su fin último.
La fe, por tanto, no es un conjunto de rituales vacíos o de obligaciones morales. Es, ante todo, el encuentro del deseo del hombre con el amor de Dios. Es el punto de unión entre la sed que nos impulsa y la fuente que nos sacia.
Por eso, la catequesis que comienza reconociendo ese deseo profundo es más eficaz y verdadera. Cuando ayudamos a las personas a escuchar esa inquietud interior y a comprender que es un signo de la presencia de Dios, abrimos el camino a una fe más viva, más consciente y más madura.
Evangelizar, entonces, es despertar corazones. Es tocar esa sed adormecida y señalar la fuente. Es mostrar que la felicidad no está en acumular bienes, en alcanzar estatus o en huir del dolor, sino en descansar en el amor de Dios, que nos creó por amor y nos sostiene por amor.
Ese descanso, ese fin, esa paz que buscamos en tantos lugares ya nos ha sido prometido. Basta con que, con humildad, nos dejemos encontrar por Aquel que nunca se cansa de buscarnos. Porque el corazón humano solo encontrará su morada definitiva cuando esté unido, en amor, al corazón de Dios.
II. Los caminos de acceso al conocimiento de Dios
El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, lleva dentro de sí una llamada: conocer y amar a Aquel que lo creó. Esa vocación lo impulsa a buscar, y en esa búsqueda encuentra señales, caminos, huellas dejadas por Dios en la creación.
La Iglesia llama a estos caminos “pruebas de la existencia de Dios”, no en el sentido empírico, como en las ciencias naturales, sino como argumentos profundamente racionales, convincentes y convergentes, que conducen a la certeza de que Dios existe.
Estos caminos de acceso a Dios son posibles porque la razón humana, iluminada y orientada por la sed de verdad, es capaz de percibir en las cosas creadas un orden, un sentido, un origen y un destino.
Son puntos de partida accesibles a todos: el mundo que nos rodea y el propio hombre. Ambos, cuando se contemplan con humildad e inteligencia, conducen al Creador.
La contemplación del mundo material revela a un corazón atento una armonía que va más allá del azar.
El orden, el movimiento, la belleza y la contingencia de las cosas no apuntan hacia sí mismas, sino hacia una causa superior. Todo lo que se mueve, todo lo que cambia, tiene un origen, una razón de ser. Nada es absoluto por sí mismo.
San Pablo, en la Carta a los Romanos, afirma que las perfecciones invisibles de Dios se hacen visibles a través de sus obras. Es decir, la creación es reflejo de la majestad divina.
Dios se manifiesta en lo que ha creado, de modo que nadie puede alegar completa ignorancia: el mundo habla, y su lenguaje silencioso apunta hacia Dios.
San Agustín, con su profunda sensibilidad espiritual, nos invita a interrogar la belleza de la creación. Cada elemento del universo responde con alabanza a su Creador.
La belleza que vemos es reflejo de la Belleza eterna. Y si las criaturas son bellas, cambiantes y pasajeras, ¡cuánto más bello será Aquel que no cambia, que es eterno, que es la Belleza misma!
Pero no sólo el mundo exterior da testimonio de la existencia de Dios. El propio hombre, en su interior, lleva las huellas de su origen divino.
La capacidad de conocer la verdad, de apreciar la belleza, de distinguir el bien del mal, de elegir libremente y de escuchar la voz de la conciencia, son señales de una realidad que trasciende la materia.
El alma humana está abierta al infinito. Desea más de lo que el mundo puede ofrecer. Hay en el corazón del hombre una sed que ninguna conquista, bien material o placer pasajero logra saciar.
Esa apertura a lo trascendente es señal de que el hombre no es sólo materia: es espíritu. Y ese espíritu, irreductible a la materia, apunta hacia un origen superior.
Esa alma espiritual es descrita por el Catecismo como una “semilla de eternidad”. Aunque el cuerpo envejezca y se desgaste, el alma sigue buscando, anhelando, esperando. Esa inquietud señala hacia Dios.
El origen de tal anhelo no puede provenir de algo inferior, sino solamente de Aquel que es eterno, puro espíritu, origen de toda vida.
Así, el mundo y el hombre no poseen en sí mismos ni su principio ni su fin. Participan del ser, pero no son el Ser mismo.
Existe, por tanto, una realidad necesaria, sin principio ni fin, causa de todo lo que existe. Y esa realidad ha sido reconocida a lo largo de los tiempos por los grandes filósofos y teólogos como Dios.
Estos argumentos, llamados también “vías” o “pruebas” de la existencia de Dios, fueron formulados de manera clara por pensadores como Aristóteles, Boecio, Tomás de Aquino y muchos otros.
Ellos demuestran que es posible, mediante la razón, llegar al conocimiento de un Dios personal, creador y providente.
Sin embargo, estas pruebas no son la fe misma; preparan el terreno para ella. Son como señales que indican el camino. La fe va más allá, porque no se limita a reconocer la existencia de Dios, sino que acoge con amor su revelación y entra en comunión con Él.
La razón conduce hasta la puerta; la fe, guiada por la gracia, cruza el umbral y entra en el misterio.
Es importante comprender que estas pruebas no son imposiciones, sino invitaciones al diálogo. No fuerzan el intelecto, sino que ofrecen a la razón fundamentos sólidos para percibir que creer no es irracional. Al contrario: la fe es profundamente coherente con la estructura del pensamiento humano.
En realidad, la fe y la razón son como dos alas que elevan el espíritu humano hacia la verdad. Cuando están separadas, la razón se vuelve árida y la fe, ciega.
Pero cuando están unidas, conducen al hombre al pleno conocimiento de sí mismo y de Dios. Por eso, el cristianismo nunca ha rechazado el uso de la razón, sino que siempre la ha considerado una aliada en el camino hacia lo alto.
Dios, que nos creó con inteligencia, no nos pide que la abandonemos. Al contrario, la respeta y la utiliza como puente para el encuentro con Él. Y aunque estas pruebas no sustituyen a la fe, muestran que creer es profundamente razonable, y que la razón, cuando busca sinceramente la verdad, siempre hallará las huellas del Creador.
Sí, podemos decir que el universo y el propio hombre son como dos libros escritos por Dios. El primero revela su majestad en el cosmos; el segundo, en lo profundo del alma.
Quien aprende a leer estos libros, con humildad y sabiduría, empieza a percibir que no estamos aquí por casualidad, sino que venimos de Dios y hacia Él caminamos.
III. El conocimiento de Dios según la Iglesia
La Santa Iglesia reconoce y enseña firmemente que Dios puede ser conocido por la razón humana.
Antes incluso de hablar de fe o de revelación, la Iglesia afirma que la propia naturaleza del hombre, dotada de inteligencia, es capaz de llegar al conocimiento de Dios observando el mundo creado.
Las cosas visibles son señales que apuntan hacia un Creador. Este es un antiguo enseñamiento, arraigado en la tradición filosófica y confirmado por la Sagrada Escritura.
Esta capacidad natural que posee el hombre para conocer a Dios no es fruto del azar, sino de su propia dignidad: fue creado a imagen y semejanza del Creador.
Esto significa que, así como Dios es racional, libre y relacional, el ser humano comparte esas características en su alma espiritual.
Estamos hechos de tal manera que podemos reconocer la verdad y abrirnos a la comunión con Aquel que es la Verdad misma.
La existencia de Dios, por tanto, no es algo totalmente inaccesible al pensamiento humano. Con un esfuerzo sincero, el hombre puede, a través de la reflexión sobre la naturaleza, de la experiencia moral y de la razón, llegar a la certeza de la existencia de un Dios personal, providente y bueno. Este es el fundamento de lo que la Iglesia llama teología natural, un camino racional, sin recurrir todavía a la fe, que conduce al hombre a reconocer la presencia de Dios.
Sin embargo, la realidad de la condición humana nos muestra que ese camino no es fácil. Aunque tengamos esa capacidad, enfrentamos enormes dificultades para ejercitar la razón de manera plena y verdadera.
Las limitaciones de nuestra naturaleza herida convierten el uso de la razón en algo tenso, laborioso y, a veces, hasta desalentador.
El Catecismo reconoce esas dificultades con gran realismo. El hombre, aunque dotado de razón, vive en condiciones históricas y personales que afectan su capacidad de conocer lo trascendente.
El propio orden sensible —aquello que vemos, tocamos y sentimos— puede convertirse en distracción o incluso en obstáculo cuando se absolutiza, dificultando el acceso a verdades que no son visibles a los ojos.
Además, la imaginación puede engañarnos, los deseos desordenados nos arrastran lejos de la verdad, y el pecado original ha dejado heridas que comprometen la claridad de nuestro juicio.
Por eso, muchas veces, los hombres resisten a la verdad sobre Dios, no por falta de capacidad, sino por miedo o rechazo interior.
Hay verdades que exigen conversión, renuncia y apertura. Y el corazón humano, aferrado a su propio ego, no siempre está dispuesto a esas exigencias.
Esta es una herida antigua: desde el Edén, el hombre busca alejarse de Dios cuando se siente confrontado. Y hoy, esto se manifiesta en la facilidad con que las personas se convencen de que Dios no existe o de que es imposible conocerlo.
No por una verdadera objeción racional, sino porque aceptar la existencia de Dios exigiría un cambio de vida.
Ante esto, se hace evidente que el uso de la razón, aunque es un don precioso, necesita ayuda.
Es aquí donde la Revelación se hace necesaria, no como sustituta de la razón, sino como su luz y su guía. Dios, que creó al hombre con inteligencia, también sabe que necesita ser iluminado, instruido y guiado con paciencia y claridad.
Por eso, Él se reveló a la humanidad, para que todos, incluso los más sencillos, puedan conocer la verdad con certeza y sin error.
La Revelación de Dios no es, por tanto, un privilegio de unos pocos, sino un don ofrecido a todos.
Incluso aquellas verdades religiosas y morales que podrían, en teoría, ser accesibles a la razón humana, se hacen, en el contexto actual de la humanidad, difíciles de alcanzar sin la ayuda de la Palabra de Dios. La Revelación viene como respuesta a la debilidad humana: confirma, aclara y perfecciona lo que la razón, sola, alcanza con dificultad.
La fe cristiana, entonces, no es irracional. Al contrario: acoge y eleva la razón. La fe no anula la inteligencia, sino que la libera de sus límites y miedos.
Al aceptar la Revelación, el hombre no se convierte en esclavo del dogma, sino en discípulo de la Verdad. Entra en un camino de conocimiento que une mente y corazón, razón y amor.
Por eso, la Iglesia enseña que no hay oposición entre fe y razón. Cuando se comprenden bien, se complementan mutuamente. La razón prepara el terreno para la fe, y la fe, a su vez, ilumina y purifica la razón.
Cuando la inteligencia humana se abre a la luz de Dios, se vuelve más plenamente ella misma: más verdadera, más libre, más capaz de comprender el mundo y el sentido de la vida.
Muchos santos y pensadores de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dedicaron su vida a mostrar esta armonía entre creer y comprender.
No veían la fe como un salto en la oscuridad, sino como un paso adelante, iluminado por una razón que confía en Alguien más grande. Creer, decían, es un acto que eleva la razón a su plenitud.
Aun así, es importante reconocer que muchos hoy siguen resistiéndose a esa luz.
Vivimos en una cultura que idolatra lo sensible, lo inmediato y lo medible. Todo lo que no puede verse o demostrarse mediante métodos científicos suele descartarse como irrelevante. En ese escenario, la verdad sobre Dios es tratada con frecuencia con indiferencia o sospecha.
Corresponde, entonces, a los cristianos, dar testimonio con alegría y claridad de que la fe es racional y de que la razón encuentra descanso cuando se deja guiar por la verdad revelada. Evangelizar es también ayudar a las personas a recuperar la confianza en su propia capacidad de conocer y amar la verdad.
Finalmente, reconocer la necesidad de la Revelación es un acto de humildad. Es admitir que necesitamos ser enseñados, que no somos autosuficientes. Es acoger con gratitud el don que Dios nos ha dado: su Palabra, su presencia, su verdad que salva. Y, al hacerlo, nos situamos en el camino del verdadero conocimiento —el que libera, transforma y conduce a la vida eterna.
IV. Cómo hablar de Dios
Cuando la Iglesia afirma que el hombre puede conocer a Dios mediante la razón, no está defendiendo solo una verdad teológica, sino expresando su confianza en la dignidad de la inteligencia humana.
La razón, aunque herida por el pecado, conserva la capacidad de reflexionar sobre el sentido de la existencia, de percibir el orden del mundo y, a partir de ahí, de llegar al conocimiento del Creador.
Esa convicción fundamenta el deseo de la Iglesia de dialogar con todos los hombres: creyentes o no, científicos, filósofos o miembros de otras religiones.
Ese diálogo es posible porque, aunque la fe vaya más allá de la razón, no la contradice. Al contrario, la fe eleva y esclarece la razón.
Por eso, la Iglesia no teme las preguntas de la filosofía, ni los descubrimientos de la ciencia, ni siquiera los argumentos de los ateos: los acoge con seriedad, buscando caminos de encuentro a partir del terreno común de la razón humana, creada y sostenida por Dios.
Sin embargo, incluso reconociendo la capacidad humana de conocer a Dios, la Iglesia es consciente de sus límites. Nuestro conocimiento de Dios es real, pero incompleto.
Somos criaturas finitas, y nuestro lenguaje, nuestro modo de pensar, nuestras categorías, no pueden contener la plenitud del misterio divino.
Esto no significa que no podamos hablar de Dios. Al contrario: podemos y debemos hablar de Él, pero con humildad. Hablamos de Él a partir de las criaturas, y especialmente a partir del hombre, creado a su imagen y semejanza.
Las perfecciones de las criaturas —como la belleza, la bondad, la verdad— son reflejos pálidos pero reales de la perfección infinita del Creador. Por eso, contemplar la creación nos conduce, por analogía, a la contemplación de Dios, como dice el libro de la Sabiduría: “La grandeza y la belleza de las criaturas llevan a contemplar a su Autor” (Sab 13,5).
La teología cristiana siempre ha reconocido que Dios es mayor que todo lo que podamos decir de Él. Cualquier definición, por precisa que sea, sigue estando marcada por las limitaciones del lenguaje humano.
Por eso, la Iglesia nos invita a purificar continuamente nuestro modo de hablar de Dios, evitando reducirlo a categorías humanas, proyecciones emocionales o ideas filosóficas cerradas. Dios es “inefable, incomprensible, invisible, inaprensible”, como proclamamos en la liturgia. Todo lenguaje sobre Dios debe partir de la admiración reverente ante el misterio.
Aun así, aunque nuestro lenguaje sobre Dios sea limitado, no es inútil. Llega verdaderamente hasta Dios, aunque nunca lo agote.
La tradición de la Iglesia, haciéndose eco de grandes pensadores como Dionisio Areopagita y Santo Tomás de Aquino, enseña que “entre el Creador y la criatura, toda semejanza implica una disimilitud aún mayor”.
En otras palabras, podemos hablar de Dios a partir de la creación, pero siempre recordando que Él es infinitamente más de lo que podemos concebir.
Esa tensión entre lo que podemos decir y lo que debemos callar forma parte de la verdadera teología. Protege el corazón de la fe de dos tentaciones: la de convertir a Dios en un objeto manipulable por el pensamiento, y la de reducir el misterio a un lenguaje simplista.
Hablar de Dios es posible y necesario, pero requiere fe, razón, reverencia y silencio. Es un ejercicio de humildad intelectual y de adoración.