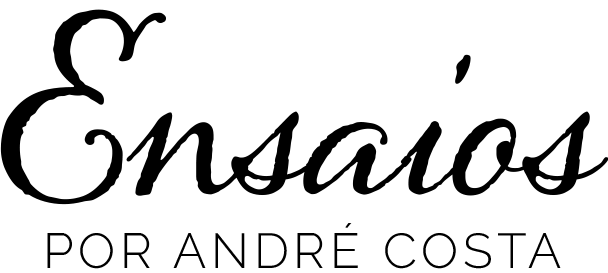Ensayo sobre el CIC 422 a 429 – Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios
El cristianismo no nace de una idea, de un mito o de una filosofía. Nace de un encuentro. En el corazón de la fe está una Persona viva: Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, enviado por el Padre para revelar Su amor y ofrecer la salvación. Esta es la Buena Nueva, el Evangelio que la Iglesia anuncia desde los tiempos apostólicos:
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).
La catequesis, a su vez, sólo tiene sentido si es un medio para introducir en este encuentro con Cristo. Como enseña el Catecismo (CIC 426):
«En el centro de la catequesis encontramos esencialmente a una Persona, la de Jesús de Nazaret, Hijo único del Padre, que sufrió y murió por nosotros y que ahora, resucitado, vive con nosotros para siempre.»
Este es el núcleo de todo anuncio. Enseñar catequesis sin Cristo en el centro es como intentar encender una lámpara sin energía: se puede hablar de valores, tradiciones y símbolos, pero todo queda vacío si no conduce al encuentro con Él.
Pero hay algo decisivo en este encuentro: no admite neutralidad. La decisión de seguir a Jesús es una verdadera dicotomía, en el sentido más profundo del término. No existe término medio entre luz y tinieblas, entre vida y muerte, entre gracia y pecado. O se acoge la Buena Nueva, o se la rechaza. Seguir a Jesús con “medias tintas” es en realidad no seguirlo. Por eso, la catequesis debe ser un anuncio claro, gozoso y exigente, que llame a la decisión.
La Revelación de Dios en Cristo
El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que, por más que la inteligencia humana sea capaz de buscar la verdad sobre Dios, nuestra razón es finita y limitada. El corazón humano, iluminado por la creación y por la conciencia, puede llegar a intuir la existencia de un Creador, pero jamás penetrar plenamente en Su misterio por sus propias fuerzas. Si Dios permaneciera en silencio, nunca lo alcanzaríamos.
Es por amor que Dios mismo toma la iniciativa de revelarse. No se contenta con dejar señales de Su presencia, sino que entra en la historia, dialoga con el hombre, guía a su pueblo y, finalmente, se comunica de modo perfecto y definitivo en Jesucristo, el Verbo eterno que «se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14).
En Cristo, lo invisible se hace visible, lo eterno entra en el tiempo, lo infinito asume nuestra fragilidad. Él es la plenitud de la revelación, la Palabra que no sólo habla, sino que vive y actúa. En Él, Dios no sólo se manifiesta, sino que se entrega totalmente. Aquí está la diferencia radical entre el cristianismo y todas las tradiciones religiosas o filosofías humanas: no se trata de una búsqueda desesperada del hombre por subir hasta Dios, sino del mismo Dios que desciende hacia nosotros para elevarnos a Él.
Jesús es, como afirmó san Juan Pablo II, «el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre». En Él contemplamos quién es Dios —amor, misericordia, verdad— y, al mismo tiempo, descubrimos quién estamos llamados a ser en plenitud: hijos en el Hijo.
Por esta razón creemos que la Encarnación es el punto central de toda la historia de la salvación. En ella, lo que parecía irreconciliable se hace realidad: lo divino y lo humano se unen en una sola Persona, sin confusión ni separación. Este es el escándalo que ofendió a judíos y griegos y que sigue siendo piedra de tropiezo para muchos: Dios se hizo hombre, y no sólo para vivir entre nosotros, sino para asumir nuestro dolor, redimir nuestros pecados y abrirnos las puertas de la vida eterna.
Por eso, toda catequesis debe recordar continuamente este sublime misterio. No hablamos de una idea abstracta ni de un Dios lejano, sino de un Dios que tiene nombre, rostro e historia: Jesucristo, «el mismo ayer, hoy y siempre» (Hb 13,8). Es en Él donde el ser humano encuentra la respuesta a las preguntas más profundas del corazón, y es por Él que somos introducidos en la intimidad de la Trinidad, el misterio supremo del amor.
Jesús, corazón de la catequesis (CIC 426 a 429)
El Catecismo de la Iglesia Católica insiste con claridad en que el centro de la catequesis es Cristo. Esta afirmación nos recuerda que Jesús no puede ser tratado como un tema entre otros, como si fuese un capítulo más de un manual de fe. Él es el eje en torno al cual todo se organiza. La Sagrada Escritura, la liturgia, la moral cristiana, la vida de oración, la misma existencia de la Iglesia: todo converge en Él, clave de lectura, fundamento y culmen de toda enseñanza cristiana.
Esta centralidad de Jesús significa que la catequesis no puede reducirse a un conjunto de normas morales, a una disciplina intelectual o a una tradición cultural heredada. Por supuesto que la moral, la doctrina y la tradición tienen su lugar; pero, si no están enraizadas en el encuentro con Cristo, corren el riesgo de volverse estériles. Enseñar la fe no es transmitir solamente ideas, sino generar vida nueva a partir de un encuentro vivo.
Enseñar la fe, por tanto, es conducir al catequizando a una relación personal con Jesús. No se trata de hablar de un personaje distante del pasado, sino de presentar a Alguien que está vivo y actuante, que no está encerrado en un museo de historia. Él es contemporáneo de cada hombre y de cada generación. Por eso debemos abrir los ojos del corazón para reconocer su presencia hoy: sigue hablando por la Palabra, actuando en los sacramentos, sanando a los heridos, transformando vidas.
Este carácter vivo y actual de Jesús se manifiesta claramente en el Evangelio de Juan, que nos presenta relatos que son verdaderas ventanas al misterio del encuentro entre Cristo y la humanidad. Entre los muchos episodios, destacamos dos para este ensayo catequético: el encuentro con la samaritana junto al pozo (Jn 4) y la curación del paralítico en Betesda (Jn 5).
La samaritana junto al pozo
Juan narra que Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo de Jacob, al mediodía. Este detalle aparentemente secundario está cargado de significado. La hora, la más calurosa del día, revela algo importante: no era costumbre que las mujeres buscaran agua en ese momento. Normalmente iban en grupo, por la mañana o al final de la tarde, cuando el calor era más soportable. El hecho de que la samaritana estuviera sola, bajo el sol, indica su condición de exclusión. Su vida, marcada por fracasos conyugales, la había convertido en motivo de vergüenza personal y de aislamiento social.
Jesús inicia el diálogo con una petición sencilla: «Dame de beber» (Jn 4,7). Este gesto resulta sorprendente porque un judío no debía dirigirse a una mujer samaritana, y mucho menos pedirle algo. Pero Jesús rompe barreras culturales y religiosas para alcanzar aquella alma. Comienza desde lo más humano —la sed física— para conducirla a una realidad espiritual más profunda, utilizando como punto de partida la curiosidad.
El diálogo revela una pedagogía paciente. Jesús expone la verdad de su vida, no para condenarla, sino para liberarla. Le muestra que sólo quien reconoce sus vicios puede cambiar la dirección de su vida. Le deja ver que ella había buscado, en sucesivas relaciones, llenar un vacío que jamás podría ser saciado por experiencias humanas. Sólo Dios podía ofrecer el «agua viva» que calma la sed del corazón.
La respuesta de Jesús va más allá de aquel diálogo y llega hasta nosotros como invitación: «El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota para vida eterna» (Jn 4,14).
La transformación es radical. Aquella mujer, antes escondida y avergonzada, deja su cántaro —símbolo de la vieja vida— y corre a la ciudad para anunciar, convirtiéndose en emisaria de la venida del Mesías: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?» (Jn 4,29).
El encuentro con Jesús genera misión. La catequesis, del mismo modo, debe ser un espacio donde la persona experimente ese choque transformador: descubre su sed más profunda, encuentra en Cristo la respuesta y, finalmente, siente la necesidad de dar testimonio.
El paralítico de Betesda (Jn 5)
Poco después, Juan nos presenta otro encuentro decisivo. Cerca de la Puerta de las Ovejas, en Jerusalén, había un estanque llamado Betesda, rodeado de enfermos que esperaban la agitación del agua para alcanzar la curación. Entre ellos, estaba un paralítico desde hacía treinta y ocho años. Este número simboliza casi una vida entera marcada por la espera. Ya no tenía fuerzas ni esperanza. Su frase revela un corazón resignado: «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua; y mientras voy, otro desciende antes que yo» (Jn 5,7).
Ese lamento muestra que se había acostumbrado a su parálisis. Vivía de excusas, preso de la autocompasión, esperando que algo externo cambiara su situación. ¿Cuántos hoy viven del mismo modo: creyendo que su felicidad depende de circunstancias externas, permaneciendo tendidos, sin dar el paso de la fe, aguardando que alguien los saque de esa condición de autocompasión?
Es en ese contexto cuando Jesús se acerca. Y le hace una pregunta aparentemente obvia: «¿Quieres ser sanado?» (Jn 5,6). ¿Por qué preguntar eso a alguien enfermo desde hacía tanto tiempo? Porque la fe no es automática. Jesús respeta la libertad. No impone, invita. El paralítico debía elegir: seguir postrado o confiar en la Palabra que lo llama a una vida nueva.
Al ordenar: «Levántate, toma tu camilla y anda» (Jn 5,8), Jesús no sólo restituye la salud física. Le devuelve la dignidad, la esperanza y la iniciativa. El hombre necesita ahora cargar su camilla, asumir su historia y caminar delante de todos. Este gesto es profundamente catequético: Cristo nos libera, pero también nos responsabiliza. La fe no es pasividad, es movimiento. No es esperar indefinidamente un milagro, sino responder activamente a la Palabra de Dios que nos llama.
La pedagogía de Jesús: pasa por nuestras vidas y nos transforma
Ambos episodios revelan la misma dinámica: Jesús sale al encuentro del hombre en su fragilidad. Con la samaritana descubre la sed escondida. Con el paralítico afronta la resignación paralizante. En ambos casos, rompe barreras, revela la verdad más íntima, ofrece vida nueva y envía a la misión.
Así vemos un mismo dinamismo: Cristo se acerca a quien sufre, rompe barreras sociales y religiosas, revela la verdad oculta, ofrece vida nueva, espera aceptación y finalmente envía. Tanto la mujer del pozo como el hombre del estanque, después de experimentar la acción de Jesús, se convierten en anunciadores: una corre a la ciudad, el otro camina cargando su camilla a la vista de todos.
Esta es la esencia de la catequesis: un encuentro personal con Jesús que transforma y envía. Quien realmente se encuentra con Cristo no permanece igual, sino que se convierte en testigo vivo, capaz de proclamar: «He visto, he oído, he encontrado al Señor.»
La dicotomía del discipulado
Antes de aplicar el término al seguimiento de Cristo, es importante comprender qué significa dicotomía. Se trata de una palabra poco usada en lo cotidiano, pero cuyo concepto ilumina el discipulado cristiano. Simeón, al recibir al Niño Jesús en brazos en el templo, profetizó que Él provocaría «división entre los hombres» (Lc 2,34).
Este es el sentido de la dicotomía: una división en dos partes que no son complementarias, sino opuestas y excluyentes. Cuando una se afirma, la otra necesariamente se anula.
Un ejemplo simple es el de la luz y la oscuridad: donde hay luz, la oscuridad desaparece; donde reina la oscuridad, la luz está ausente. No pueden coexistir plenamente.
Así es el discipulado cristiano. Seguir a Jesús no es una invitación neutra, sino una elección radical. El mismo Señor fue categórico: «El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama» (Mt 12,30). Estas palabras revelan la dicotomía del discipulado: no existe un “término medio” entre estar con Cristo o contra Él.
La vida cristiana siempre se vive en tensión entre dos caminos: luz u oscuridad, vida o muerte, gracia o pecado. No es un detalle secundario, sino el corazón de la fe. Quien elige seguir a Cristo debe decidirse plenamente por Él.
El joven rico: cuando la dicotomía exige decisión
El episodio del joven rico (Mc 10,17-22) es emblemático para comprender la dicotomía del discipulado. Este hombre se acerca a Jesús con entusiasmo, corre, se arrodilla, lo llama «Maestro bueno» y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna.
Pero Jesús, mirándolo con amor, le hace una invitación radical: «Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme» (Mc 10,21). Aquí la dicotomía se manifiesta con toda su fuerza. El joven es llamado a elegir entre Cristo y sus riquezas. Entre confiar totalmente en Jesús o permanecer atado a sus seguridades materiales.
Y no logra decidirse por el Señor. El texto dice que se marchó triste, porque poseía muchos bienes. Aquí vemos la dicotomía en su forma más dolorosa: o seguir a Cristo con desprendimiento, o alejarse de Él cargando la tristeza de un corazón dividido.
En contraste con el joven rico, tenemos la respuesta de los primeros discípulos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban ocupados en sus tareas de pescadores, pero al escuchar el llamado: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres» (Mc 1,17), inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús.
El evangelista Marcos subraya: «Dejando al instante las redes, lo siguieron» (Mc 1,18). No hubo demora, ni negociación, ni excusas. Esta prontitud muestra que entendieron la dicotomía: no era posible ser a la vez medio pescadores y medio discípulos. Había que abandonar las redes para recibir una nueva misión.
La vida cristiana es siempre dicotómica
La Escritura está llena de este lenguaje de contraste, que revela la naturaleza misma de la vida cristiana: al final, no se puede pertenecer a dos mundos. El cristiano debe elegir a quién quiere servir. Jesús lo dejó claro: «Nadie puede servir a dos señores» (Mt 6,24).
Por eso, la dicotomía del discipulado no es una amenaza, sino una gracia. Nos recuerda que Dios nos toma en serio, respeta nuestra libertad y nos llama a una decisión plena. El amor no puede ser tibio ni dividido; sólo puede ser radical.
Elegir a Cristo significa optar por la vida, la verdad, la luz, la gracia. Rechazar a Cristo significa, aunque no se perciba, optar por las tinieblas, la mentira y la muerte. Por eso, la dicotomía del discipulado es, en realidad, la expresión más clara del amor de Dios, que nos llama a participar de Su vida plena.
La Buena Nueva es simple y profunda: Dios envió a Su Hijo. Esta es la noticia que cambia la historia, que da sentido a la vida, que abre horizontes de eternidad. El corazón de la catequesis es anunciar a este Cristo vivo, que invita a cada persona a una decisión radical.
No podemos seguirlo a medias. No existe discipulado tibio. Jesús nos llama a dejar el cántaro, a levantarnos del lecho, a abandonar las redes. Nos invita a vivir plenamente en la luz.
Hoy, como ayer, la pregunta de Jesús resuena en cada uno de nosotros: «¿Quieres ser sanado?». Y la Buena Nueva es que, al responder «sí», entramos en la vida plena, porque en Cristo descubrimos el sentido de todo.