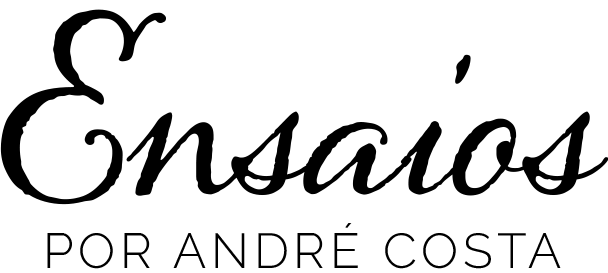“Canta, oh diosa, la ira de Aquiles.”
Con esta poderosa invocación, Homero abre la Ilíada, colocando la cólera del héroe en el centro del relato. Es con furia —y no con amor, honor o coraje— que comienza el canto fundador de la literatura occidental. La guerra de Troya, con toda su pompa mitológica, es apenas el telón de fondo de una tragedia mucho más íntima: la de un hombre que no sabe qué es la felicidad.
A lo largo de sus 24 cantos, la Ilíada no narra toda la guerra, como muchos piensan, sino apenas cincuenta días de su décimo y último año. No seguimos la famosa historia del caballo de madera ni la destrucción de Troya, sino el lento proceso de autodestrucción de un hombre tomado por pasiones desordenadas. Lo que está en juego no es el destino de la ciudad amurallada, sino el de Aquiles, y con él, el retrato de un tipo humano que aún hoy sigue entre nosotros.
Aquiles es el más grande de los guerreros. Hijo de la ninfa Tetis y del mortal Peleo, criado por el centauro Quirón, invencible en batalla, dotado de velocidad y fuerza sobrenaturales, es todo lo que un héroe debería ser. Pero también es vanidoso, impulsivo, orgulloso, cruel. Su vida está marcada por una elección trágica: vivir una vida larga y anónima, o morir joven y conquistar una gloria eterna. Él elige la gloria. Y al hacerlo, se condena.
Para este ensayo, no tomaremos todo el contexto de la guerra, ni la decisión de Helena de huir con Paris o la alianza griega para destruir la fortaleza de Troya. Nuestra narrativa comienza en el momento en que Agamenón, rey de los aqueos, se apropia de Briseida, la joven que había sido concedida a Aquiles como premio de guerra. Herido en su orgullo, el héroe abandona la lucha.
Su ira no se dirige sólo al rey griego, sino al propio sistema que lo traicionó. Se retira a su tienda y observa, desde lejos, la carnicería que sigue, cuando los troyanos avanzan bajo el mando de Héctor, el príncipe de Troya. Sin Aquiles, los aqueos están al borde de la derrota. Pero él no regresa. Su honor herido pesa más que cualquier deber colectivo.
En ese intervalo, surgen figuras que enriquecen el drama humano de la Ilíada. Héctor, por ejemplo, es el opuesto de Aquiles. Lucha por deber, no por gloria. Es un esposo amoroso, un padre afectuoso, un hijo respetuoso. Es el defensor del hogar, de la ciudad, de la vida ordinaria. En su última conversación con Andrómaca, su esposa, sabemos que es consciente de que morirá. Aun así, permanece. Su heroísmo es más humano, más contenido, y por ello mismo, más trágico.
La tragedia mayor, sin embargo, aún está por llegar. Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, que en algunas traducciones es su primo y en otras interpretaciones incluso su amante, se pone su armadura y lidera a los mirmidones en un intento de salvar a los griegos. Logra contener el avance troyano, pero es asesinado por Héctor. Solo entonces Aquiles regresa. Pero ahora ya no lo mueve el honor, sino el dolor, la culpa y la sed de venganza. La guerra, que antes rechazaba, se convierte en su único escape. Su ira se transforma en desesperación, y el campo de batalla en un teatro de furia desenfrenada.
El duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos culminantes de la Ilíada. Héctor, abandonado por los dioses, es engañado por Atenea y asesinado ante los muros de Troya. Aquiles no se contenta con matarlo. Amarra su cuerpo a la carroza y lo arrastra durante días ante los ojos de la familia y los habitantes de la ciudad. Aquí, el héroe cruza la frontera de la barbarie. Su dolor no tiene límites. La gloria que perseguía ya no lo consuela. Ni la victoria, ni la venganza, ni la masacre le devuelven al amigo muerto.
Y entonces, en el último canto de la obra, ocurre lo impensable. Príamo, el viejo rey de Troya, desciende solo al campamento enemigo para suplicar el cuerpo de su hijo. Se arrodilla ante Aquiles, besa las manos que mataron a Héctor y le pide, por piedad, que le permita honrar a su muerto. En ese momento, algo se quiebra. Aquiles, que hasta entonces estaba consumido por una rabia inextinguible, se ve ante un hombre tan destruido como él. Y llora. Llora por Príamo, por Peleo, su propio padre, por Patroclo, por sí mismo. Por primera vez, Aquiles siente compasión.
¿Pero sería eso suficiente para hacerlo feliz?
La respuesta, casi inevitablemente, es no.
Aquiles no era feliz. Ni siquiera sabía dónde se encontraba su felicidad. En todo momento, Homero nos muestra a un hombre que vive en expectativa: de gloria, de venganza, de redención. Pero la gloria, como él mismo descubre, es silenciosa. La venganza es vacía. La redención es breve. Aquiles es un hombre que vive persiguiendo algo que jamás lo llena. Y no es por falta de coraje o amor. Ama a Briseida, ama a Patroclo, sufre por la ausencia del padre. Pero esos afectos no tienen lugar en su trayectoria heroica. Está condenado a renunciar a la vida ordinaria en nombre de un ideal que, al fin y al cabo, lo destruye.
Aquí se establece una comparación inevitable entre dos héroes de esa aventura: Aquiles y Ulises. Aunque Ulises aparece en la Ilíada apenas como un consejero astuto, es en la Odisea donde conocemos su verdadero drama: quiere volver a casa. Ulises resiste a sirenas, cíclopes, diosas seductoras y tentaciones de todo tipo porque ya sabe lo que quiere. Su felicidad está en lo ordinario: en la esposa, el hijo, el hogar. Aquiles, por el contrario, rechaza lo común. Y lo paga caro.
Esa oposición entre los dos héroes no es solo una cuestión de gusto literario. Toca el núcleo de nuestra experiencia moderna. ¿Cuántas veces cambiamos la paz de un momento simple por la promesa de algo grandioso que aún está por venir? ¿Cuántas veces sacrificamos el amor presente por un ideal de éxito o reconocimiento que quizás nunca se materialice? Aquiles es, en ese sentido, un espejo. Representa a la juventud que prefiere brillar y morir que envejecer junto a quien ama. Representa también al profesional moderno que acumula títulos y premios, pero que nunca se detiene a vivir de verdad. Aquiles es el mito del rendimiento que nunca es suficiente.
Grandes autores del siglo XX ya lo han señalado. Simone Weil, en su ensayo La Ilíada o el Poema de la Fuerza, afirma que el verdadero protagonista de la epopeya no es Aquiles, sino la fuerza —esa entidad que convierte a los hombres en cosas. Rachel Bespaloff, por su parte, destaca que Aquiles representa la tensión entre la libertad interior y el destino trágico. George Steiner ve en la Ilíada la tragedia absoluta, aquella en la que ni siquiera la compasión final es capaz de alterar el curso de la destrucción. Y Harold Bloom dice que Aquiles es el más autoconsciente de los héroes: sabe que elige la muerte, pero aún así la elige. ¿Vale más la gloria que la vida?
Es tentador pensar que la respuesta de Homero es sí. Después de todo, Aquiles es celebrado, cantado, eternizado. Pero Homero es más sutil de lo que parece. Nos muestra que, incluso en el auge de la gloria, Aquiles está solo. Cuando Príamo se arrodilla ante él, el héroe ya no es invencible, ni inalcanzable. Es un hombre herido, cansado, vulnerable. Y esa humanidad tardía y bella, pero melancólica, no repara la tragedia que él mismo construyó.
Si miramos con atención, veremos que Aquiles fracasa no por falta de fuerza, sino por falta de virtudes. No es templado, pues se deja dominar por las emociones. No es prudente, pues ignora los consejos. No es justo, pues pone su honor por encima de la vida de todos. Y solo es caritativo en el último instante, cuando ya ha perdido todo lo que amaba. Sus vicios —la ira, el orgullo y la sed de venganza— le impiden ser pleno. Y donde no hay plenitud, no hay felicidad.
En el fondo, Aquiles es la imagen de un hombre que lo tuvo todo, menos lo esencial. Su fama atravesó los siglos, pero nunca saboreó el simple gusto de la paz. Murió joven, sí, y glorioso. Pero también incompleto. Murió sin saber lo que era ser simplemente un hombre, con sus afectos, sus errores, sus vínculos —sin el peso de ser el más grande de todos.
Y por eso, al final de la Ilíada, no celebramos la victoria, sino que lamentamos el vacío. Porque, entre todos los héroes de Homero, Aquiles fue el más brillante y, tal vez por eso mismo, el más triste.