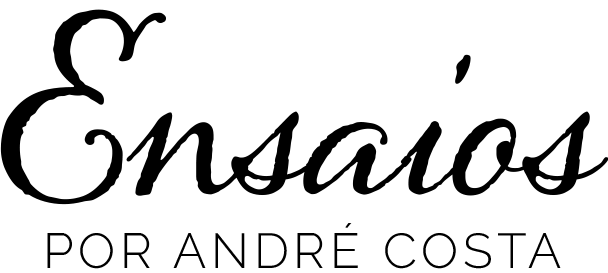Comentarios personales sobre los números 27 a 100 del Catecismo de la Iglesia Católica
La Tradición y las Sagradas Escrituras son las dos fuentes fundamentales de la fe cristiana en el contexto de la Iglesia católica y, para comprender la profundidad y la importancia de estos elementos, necesitamos explorar cómo estos pilares fueron transmitidos a lo largo del tiempo, especialmente a los catecúmenos, los nuevos cristianos que, al aceptar la fe, pasaron a necesitar una preparación. Las enseñanzas buscaban inicialmente explicar el porqué de las doctrinas y, al ser registradas, pasaron a llamarse catecismo, que en determinados periodos acabó cayendo en desuso.
Para nosotros, católicos, la Tradición y las Sagradas Escrituras son las dos fuentes fundamentales de la fe cristiana. En la perspectiva de la Iglesia, la Tradición es aún más amplia que las Escrituras, puesto que las enseñanzas mayores de Cristo fueron transmitidas por la oralidad y solo gracias a ella los textos llegaron a ser escritos, décadas después de los acontecimientos narrados en las Escrituras.
Dios se anticipó al vacío que ocurriría a los primeros cristianos y no se limitó a exigir que su palabra llegase únicamente a aquellos que redactasen sus escritos, ya fueran cartas o libros recopilados.
Mucho menos nos dejó a merced de que nos arreglásemos como pudiésemos en su interpretación. Dios envió a su propio Hijo, en la Persona de Jesucristo, quien no vino a la tierra únicamente para morir en una cruz y redimir nuestros pecados. Vino también, además de rescatarnos del pecado y de la muerte, a enseñarnos con la palabra y con el ejemplo.
Y no fue fácil la tarea de consolidar la doctrina cristiana, habida cuenta de las persecuciones y de las innumerables herejías que surgieron en el mundo cristiano; escritos de todas partes aparecían como si fueran mensajes apostólicos, sin que siquiera hubiera certeza de la autoridad de sus autores. En ese contexto surgió la necesidad de registrar la doctrina, y estos registros solo pudieron ser compilados porque existían el conocimiento y la orientación de la Tradición.
Un ejemplo notable del cuidado con la Tradición es la traducción de la Biblia realizada por san Jerónimo. Él tuvo el celo de buscar a quienes habían conocido a los apóstoles, para obtener de ellos las palabras más adecuadas para ser usadas en los contextos bíblicos.
Este trabajo, conocido como la Vulgata, es considerado por la Iglesia como la obra de traducción más perfecta jamás realizada por el hombre.
Y aunque las Escrituras sean esenciales y deban ser leídas y promovidas por todos los fieles, la interpretación correcta debe estar orientada por el magisterio de la Iglesia; al fin y al cabo, no poseemos el entendimiento adecuado del mundo antiguo y permitir que la interpretación sea libre y relativa haría derrumbar los pilares de la Revelación Divina, que se dio por etapas y entregó a san Pedro y a la Iglesia las llaves de la unicidad de la fe cristiana.
Revelación natural vs revelación sobrenatural
La religión natural es un concepto que se refiere a la forma de religiosidad que surge de manera espontánea en las sociedades humanas, sin la necesidad de una revelación divina específica o de la institucionalización formal de una fe. Representa la manifestación innata de la espiritualidad y de la búsqueda de lo trascendente, característica universal de la humanidad a lo largo de la historia.
En su esencia, la religión natural se basa en la percepción interna del ser humano sobre la existencia de un orden moral y espiritual en el universo. Su expresión, sin embargo, varía según las culturas y las circunstancias históricas, asumiendo formas distintas de culto, rituales y concepciones divinas.
Al examinar a los pueblos antiguos, percibimos que cada civilización desarrolló su propia forma de religión y culto, moldeando su identidad y su organización social. Desde las civilizaciones mesopotámicas, egipcias, fenicias, griegas y romanas hasta las tradiciones indígenas de las Américas, África y Asia, la religiosidad no solo estuvo presente, sino que frecuentemente dictó los rumbos políticos, económicos y culturales de cada pueblo.
Aunque las prácticas y mitologías fueran distintas, todas tenían un objetivo común: comprender e interactuar con lo divino, lo sobrenatural o lo trascendente. Los templos sumerios, las pirámides egipcias, los altares aztecas, los oráculos griegos y los santuarios hindúes son expresiones materiales de esa búsqueda universal de lo sagrado.
Un hecho digno de reflexión es que, a lo largo de la historia, hubo pueblos que vivieron sin leyes codificadas, sin gobiernos estructurados o sin organizaciones sociales complejas, pero nunca encontramos un pueblo sin algún tipo de religión. Incluso entre las tribus más aisladas, hay creencia en fuerzas espirituales, ritos de paso y la necesidad de sacrificios u oraciones para garantizar orden y protección.
Esa universalidad sugiere que la espiritualidad es una parte intrínseca de la condición humana, profundamente arraigada en la psique y en el deseo de comprender la existencia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a los misterios de la vida, de la muerte y del cosmos. La religión natural puede verse, entonces, como la respuesta instintiva al mundo incomprensible y caótico, donde la naturaleza parece, al mismo tiempo, fuente de vida y amenaza constante.
Además de la necesidad de entender el universo, la religión natural también se manifiesta en la percepción moral innata del ser humano. En todas las culturas hay una distinción entre el bien y el mal, aunque las normas varíen. El respeto a los padres, la repulsa al asesinato dentro del propio grupo, la idea de justicia y la búsqueda de la armonía social son aspectos comunes que trascienden barreras geográficas y temporales.
Esa percepción moral interna, incluso cuando está oscurecida por el pecado y por la tendencia humana al error, apunta a un orden moral en el universo. Grandes pensadores de la Antigüedad, como Platón, Aristóteles y Cicerón, reconocieron esa noción al describir una “ley natural” que rige a los hombres con independencia de sus creencias. Más tarde, esa idea sería profundizada por san Agustín y santo Tomás de Aquino, quienes argumentaron que la ley moral es reflejo de la propia naturaleza divina.
La tradición cristiana interpreta esa percepción moral como un vestigio de la imagen de Dios en el hombre, aún presente a pesar de la caída original. El pecado, aunque haya corrompido la naturaleza humana, no apagó completamente la chispa de lo divino. San Pablo, en su Carta a los Romanos (2,14-15), explica que incluso los gentiles, que no recibieron la Ley mosaica, obraban conforme a la “ley escrita en sus corazones”, demostrando que existe un sentido moral innato.
De este modo, la religión natural puede ser vista como el primer estadio de la búsqueda humana de Dios, un camino recorrido por la razón y la intuición espiritual. Sin embargo, según la fe cristiana, esa búsqueda solo encuentra su plenitud en la religión sobrenatural, que se basa en la revelación divina y culmina en la llamada de Abraham, en la Alianza con Israel y, finalmente, en la venida de Cristo.
Si la religión natural representa el intento del hombre de alcanzar a Dios por medio de la observación y la razón, la religión sobrenatural es el propio Dios que se revela al hombre, estableciendo una relación personal y ofreciendo la redención.
El hombre y la naturaleza
Tras la expulsión del Paraíso, según la tradición bíblica, el hombre se vio obligado a enfrentarse a la naturaleza para sobrevivir. Privado del estado de gracia original y de la armonía perfecta con la creación, el ser humano pasó a luchar contra la tierra para extraer de ella su sustento, conforme se describe en Génesis 3,17. La supervivencia se convirtió en un desafío constante, exigiendo trabajo arduo y la necesidad de adaptarse al medio.
Las pinturas rupestres y los vestigios arqueológicos sugieren que nuestros antepasados ya demostraban una superioridad sobre los demás seres del planeta mediante el manejo de técnicas y herramientas que creaban. La invención del fuego, la domesticación de animales y el desarrollo de la agricultura permitieron no solo la supervivencia, sino también el florecimiento de las primeras civilizaciones. No obstante, ese progreso material y técnico tuvo un efecto colateral: al centrarse en sus necesidades inmediatas, el hombre pasó a distanciarse progresivamente del Creador.
Con el tiempo, la lucha por la supervivencia y la necesidad de comprender y dominar el entorno condujeron al hombre a una especie de olvido de Dios. La realidad espiritual, que en otro tiempo era evidente, se vio oscurecida por la preocupación con las demandas terrenas. A medida que las sociedades crecieron y se organizaron, la noción del Dios único, que originalmente guiaba a la humanidad, fue siendo sustituida gradualmente por una multiplicidad de divinidades, reflejando las fuerzas de la naturaleza y los anhelos humanos.
Ese proceso se intensificó especialmente en la Edad del Bronce y en la Edad del Hierro, periodos marcados por la urbanización y la formación de estados más complejos. Surgieron religiones politeístas elaboradas, con panteones compuestos por dioses que representaban elementos naturales, funciones sociales y aspiraciones políticas. Cada ciudad o civilización poseía sus divinidades principales, muchas veces asociadas al sol, a la luna, a la fertilidad y a la guerra. En Egipto, Isis y Osiris simbolizaban la muerte y la resurrección; en Mesopotamia, Marduk y Enlil gobernaban los destinos humanos; en Grecia, Zeus y los otros olímpicos dominaban los cielos y la tierra.
Sin embargo, a pesar de la diversidad religiosa, la llamada “religión natural” sugiere la existencia de una moralidad universal, compartida por todas las culturas humanas. Filósofos como Cicerón y Aristóteles percibieron que había principios éticos comunes entre los pueblos, con independencia de sus creencias. Esa moralidad no era solo un conjunto de reglas externas impuestas por la sociedad, sino que emergía de la propia experiencia humana y de la conciencia.
El respeto a los padres, la aversión al asesinato y el sentido de justicia eran valores que aparecían en prácticamente todas las civilizaciones, lo que sugiere que existía una ley moral inscrita en la naturaleza humana. San Pablo, en su Carta a los Romanos (2,14-15), describe este fenómeno al afirmar que los gentiles, aun sin conocer la Ley mosaica, tenían la obra de la ley escrita en sus corazones.
Incluso en la era moderna, marcada por el avance de la ciencia y la tecnología, esa búsqueda de un sentido mayor continúa presente. La necesidad de comprender nuestro lugar en el universo y de vivir de acuerdo con principios morales profundos permanece tan fuerte hoy como en las sociedades antiguas. Aunque la forma de religiosidad pueda cambiar a lo largo del tiempo, su esencia persiste.
Es en este contexto que acontece uno de los momentos más decisivos de la historia espiritual de la humanidad: la llamada de Abraham. En medio de un mundo dominado por el politeísmo y la idolatría, Dios llama a un hombre de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, para un propósito singular: formar un pueblo dedicado al culto del Dios verdadero.
Abraham no fue solo el fundador del monoteísmo hebreo, sino también un hito en la revelación progresiva de Dios a la humanidad. Representa la transición de la religión natural —basada en la razón y en la experiencia humana— a la religión sobrenatural, que depende de la revelación divina. A diferencia de los pueblos que creaban sus dioses a imagen de sus necesidades y temores, el Dios de Abraham se reveló como el Ser absoluto, personal y trascendente, que estableció una alianza eterna con sus descendientes.
Ese llamado no solo restauró la verdad sobre el Creador, sino que también sentó las bases de la tradición monoteísta que influiría profundamente en la historia de la humanidad. Del pueblo hebreo descenderían Moisés, los profetas y, finalmente, Cristo, cuya enseñanza revelaría en plenitud el propósito de la creación y el plan de la salvación.
De esta forma, la historia de la humanidad es también la historia de su relación con Dios. Incluso cuando estuvo oscurecida por el politeísmo y el materialismo, la ansia de lo divino nunca desapareció. Y fue a través de Abraham y de su descendencia que ese conocimiento fue preservado, culminando en la revelación definitiva traída por Cristo.
El concepto de religión sobrenatural
La revelación de Dios a Abraham marca un punto de transición fundamental en la historia religiosa de la humanidad, representando el paso de la religión natural a la religión sobrenatural. Si antes el hombre buscaba comprender lo divino por medio de la observación de la naturaleza y de la intuición espiritual, ahora es el propio Dios quien se revela de manera directa y personal, iniciando una relación singular con la humanidad.
En el ámbito de la revelación divina, Dios se comunica directamente con el hombre, ofreciéndole orientaciones claras sobre su voluntad y sobre la manera correcta de adorarlo. Este acto de revelación no es una conquista del intelecto humano ni el resultado de una evolución religiosa gradual, sino un acontecimiento sobrenatural que trasciende las capacidades humanas de entendimiento y percepción.
A diferencia de las percepciones subjetivas que moldearon las religiones naturales, en las cuales los pueblos construyeron concepciones divinas basadas en sus experiencias y necesidades, la revelación es una intervención de Dios en la historia, un llamado personal e inconfundible. El Señor no es solo una fuerza cósmica o un reflejo de las ansiedades humanas, sino un Dios vivo que desea relacionarse con aquellos a quienes creó.
La revelación ocurre por pura iniciativa divina. No es el hombre quien encuentra a Dios, sino Dios quien se da a conocer al hombre. Desde la llamada de Abraham en Ur de los Caldeos (Génesis 12), percibimos que no fue el patriarca quien buscó a Dios, sino Dios quien lo eligió para dar inicio a un pueblo separado, que daría testimonio de la verdadera fe en medio de un mundo sumergido en el politeísmo.
Esa revelación no solo presenta a Dios como el único y verdadero Señor, sino que también establece un nuevo patrón para la relación entre el Creador y su criatura. Dios no solo se manifiesta, sino que da instrucciones específicas sobre cómo debe ser adorado, revelando un culto que no surge de la imaginación humana, sino de la propia voluntad divina.
A partir de ese momento, la fe deja de ser mera especulación y pasa a fundamentarse en la obediencia a la palabra revelada. La relación con Dios se torna personal y dinámica, basada en promesas, mandamientos y alianzas. Abraham no recibe solo un llamado, sino un pacto sagrado que influirá no solo en su vida, sino en la de sus descendientes y, en el futuro, en toda la humanidad.
Así, la revelación de Dios a Abraham inaugura una nueva etapa en la historia de la fe. El conocimiento de Dios, antes disperso y fragmentado en las diversas tradiciones espirituales humanas, ahora es comunicado directamente por Él, conduciendo a la humanidad a la plenitud de la revelación que se dará en Cristo.
Las etapas de la Revelación Divina
CIC 51. Aprvió a Dios, en su sabiduría y bondad, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, según el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina.
La revelación de Dios a la humanidad se dio de manera gradual, dividida básicamente en tres fases, que abarcan nuestra línea temporal desde la creación del mundo hasta la fundación de la Iglesia católica.
Cada fase trae consigo un mayor profundizamiento del conocimiento divino y un refinamiento en la manera como Dios se comunica con los seres humanos.
De la creación del mundo a la Iglesia católica
Primera fase – El tiempo de los Patriarcas
Abraham y el inicio de la Revelación
La revelación comienza con Abraham: Dios se presenta a un único hombre, el primer patriarca, e informa que solo hay un Dios.
Esto sucede en un contexto en que Mesopotamia, tierra natal del primer escogido, estaba dominada por el politeísmo. Esta revelación inicial establece el fundamento de una relación especial entre Dios y la humanidad, basada en la fe y en la obediencia.
El periodo de los patriarcas se extiende hasta otro momento en que el pueblo que Dios elige para ser su pueblo comienza a olvidarse de quién es Él.
La última parte de esta fase de la revelación es conducida por Moisés, quien, al recibir la misión de liberar a los hebreos de Egipto y guiarlos a la Tierra Prometida, recibió las Tablas de la Ley; y esto significa que la Ley divina se extendía a la moralidad humana y desde ya estaría materializada en un pueblo como portador.
Obsérvese que, al recibir ese código divino, Moisés no solo entrega a la humanidad una ley divina, sino toda la estructura del pueblo hebreo militarmente, jurídicamente y sacerdotalmente, formando una nación cohesionada y dedicada a Dios.
A partir del momento en que el hombre ya poseía las herramientas para guiar su conducta en aquello que Dios esperaba de sus criaturas, y ya estaban establecidas las bases para la comprensión de Dios y de su voluntad, el tiempo de los patriarcas se cerró y una nueva fase de la revelación pasó a regir.
Los profetas comenzaron a ser enviados preparando el camino para las revelaciones subsecuentes, con la tarea de anunciar la venida futura del Mesías.
Los patriarcas, con su fe y obediencia, son ejemplos de cómo la humanidad debe responder a la revelación divina.
Segunda fase – El tiempo de los Profetas
De Moisés a san Juan Bautista
Los hebreos, a lo largo de su historia, enfrentaron periodos de desestructuración moral y social, especialmente como consecuencia de las invasiones de pueblos paganos y de la influencia cultural y religiosa extranjera. Ante esas crisis, Dios, fiel a su alianza, no abandonó a su pueblo, sino que envió a los profetas como guías espirituales y portavoces de su voluntad.
Los profetas tenían la misión fundamental de recordar las leyes divinas, corregir al pueblo en sus desvíos y mantener viva la esperanza mesiánica. Actuando como intermediarios entre Dios e Israel, no solo denunciaban la idolatría y la injusticia, sino que también ofrecían mensajes de consuelo, renovación y esperanza.
La institución profética surgió para garantizar que los hebreos permaneciesen fieles a la alianza establecida con Dios en el Sinaí. Por medio de exhortaciones, milagros e incluso acciones simbólicas, los profetas llamaban a Israel al arrepentimiento y a la conversión, reafirmando que la fidelidad a la Ley era condición esencial para la bendición divina.
Además de corregir el presente, los profetas preparaban al pueblo para el futuro, anunciando la venida del Mesías, el Rey y Salvador prometido. Sus profecías señalaban un tiempo de restauración y plenitud, cuando Dios renovaría su alianza de modo definitivo.
Esta fase profética alcanza su ápice y consumación en san Juan Bautista, el último de los profetas, cuya misión singular es anunciar la llegada inminente del Mesías. A diferencia de los profetas anteriores, que hablaban de un Salvador aún distante en el tiempo, Juan tiene el privilegio de ver y señalar directamente al Cristo vivo, identificándolo como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1,29).
Juan Bautista es un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la voz que clama en el desierto (Isaías 40,3), preparando los corazones para la llegada de Aquel que traería la plenitud de la revelación divina. Su predicación convoca al pueblo al arrepentimiento y al bautismo, no solo como un rito externo, sino como una verdadera preparación interior para recibir el Reino de Dios.
La figura de Juan es tan central en la economía de la salvación que el propio Jesús lo exalta diciendo: “Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista” (Mateo 11,11). Sin embargo, Juan comprende su misión con humildad, reconociendo que él debe disminuir para que Cristo crezca (Juan 3,30). Así, en Juan Bautista, la era de los profetas se cierra, pues Aquel de quien hablaban todas las profecías ahora está presente. Su papel es único: no solo anuncia la venida del Mesías, sino que lo presenta al mundo, preparando el camino para la revelación definitiva en Jesucristo.
Con Jesucristo, la revelación alcanza su plenitud. La misión de los profetas se cumple, pues el propio Dios ahora habla directamente al mundo por medio de su Hijo. Si antes Dios se comunicaba por mensajeros, ahora se hace presente en la persona misma de Cristo, quien no solo anuncia el Reino de Dios, sino que lo establece de manera definitiva.
Así, la era profética, iniciada para preservar la alianza y preparar el corazón del pueblo, culmina en la revelación suprema del Verbo encarnado, que trae la salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad.
Tercera fase – ¡La Revelación perfecta!
Jesucristo y la Revelación final
La tercera y más perfecta fase de la revelación divina ocurre con el nacimiento del propio Dios encarnado. En la figura de su Hijo, Jesucristo, la plenitud de la revelación se manifiesta al mundo.
Cristo no solo comunica el mensaje divino, sino que Él mismo es la Palabra eterna de Dios (Juan 1,1). Sus enseñanzas, milagros, pasión, muerte y resurrección completan y sellan el mensaje de todo lo que Dios desea revelar sobre su existencia, naturaleza y misericordia. En Jesús, Dios habla de modo definitivo y pleno; ya no hay nada que añadir a la revelación pública.
La muerte de san Juan Evangelista, el último de los apóstoles, marca el fin de esa revelación pública. Con él se cierra la era de la comunicación directa y definitiva de Dios a la humanidad. Esto no significa que Dios deje de actuar en la historia, sino que todo lo necesario para la salvación ya ha sido revelado. A partir de ese momento, la misión de la Iglesia consiste en preservar, interpretar y difundir esas enseñanzas, garantizando que la verdad revelada permanezca viva y accesible para todas las generaciones.
La revelación divina se desarrolló de forma progresiva y pedagógica. Al inicio, Dios se reveló a un único hombre, Abraham. Después, esa revelación se extendió a su descendencia, formando el pueblo hebreo, a quien Dios confió la custodia de su Alianza. Con la venida de Cristo, ese mensaje fue universalizado: Jesús instruyó a sus discípulos a llevar el Evangelio a todas las naciones (Mateo 28,19) y confió a Pedro y a sus sucesores la autoridad sobre su Iglesia, haciéndola guardiana de la fe y de la sana doctrina.
Por esta razón, hasta el día de hoy, la Iglesia tiene la misión ininterrumpida de enseñar, interpretar y proteger las enseñanzas divinas. Su autoridad no proviene de sí misma, sino de la continuidad de la misión confiada por Cristo a los Apóstoles. Así, el depósito de la fe transmitido a lo largo de los siglos no es una mera tradición humana, sino la propia revelación de Dios, confiada a la Iglesia para ser preservada hasta el fin de los tiempos.
Iglesia católica, guardiana de la Revelación Divina
La autoridad de la Iglesia católica
La Iglesia primitiva reconoció desde los primeros siglos la autoridad confiada a san Pedro y a sus sucesores. Un ejemplo notable de esta realidad puede encontrarse en la resolución de la cuestión de los cristianos lapsi, episodio que ocurrió en los primeros años del siglo II.
Para comprender esta cuestión, es necesario contextualizar el escenario vivido por la Iglesia en ese periodo. Durante el gobierno del emperador Decio, la persecución contra los cristianos alcanzó un nuevo nivel. A diferencia de las represiones anteriores, que se limitaban a regiones específicas del Imperio, la persecución de Decio, iniciada hacia el año 249 d. C., fue la primera en conducirse de manera sistemática y generalizada, alcanzando tanto al clero como a los fieles laicos.
En ese contexto de violencia y miedo, muchos cristianos permanecieron firmes en la fe, aceptando el martirio como testimonio supremo de su fidelidad a Cristo. Sin embargo, hubo quienes, ante la amenaza de tortura y muerte, renegaron públicamente de su fe para salvar la propia vida. Estos eran conocidos como lapsi (del latín caídos), es decir, aquellos que habían sucumbido a la presión de las persecuciones.
Pasado el periodo de mayor hostilidad, surgió un dilema crucial dentro de la Iglesia: ¿los lapsi que deseaban regresar a la comunión podían ser readmitidos? Y, en caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones? La respuesta a esta cuestión tendría implicaciones profundas para la disciplina eclesiástica y para la comprensión de la misericordia divina.
Lo que llama la atención en este episodio es que, aunque san Juan Evangelista todavía estaba vivo y mantenía correspondencia con la comunidad cristiana —incluso estando en exilio—, la solución para la controversia se buscó junto al Obispo de Roma. Este hecho demuestra que, ya en los primeros siglos, los cristianos reconocían que la autoridad suprema en la Iglesia no residía simplemente en la presencia de un apóstol aún vivo, sino en la sucesión petrina establecida en la Sede de Roma.
Esa primacía del Obispo de Roma, sucesor de san Pedro, sería reafirmada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en uno de los pilares estructurales de la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos, la unidad de la fe cristiana estaba vinculada a la obediencia a aquel que, según las palabras del propio Cristo, era la “piedra” sobre la cual la Iglesia sería edificada (cf. Mt 16,18).
Revelación y la Iglesia de Roma
La Tradición católica preserva que, tras la conclusión del Concilio de Jerusalén, san Pedro partió hacia Roma con la misión de evangelizar la propia sede y centro del Imperio. Se estima que ese viaje ocurrió hacia el año 49 d. C., y la tradición sugiere que allí permaneció aproximadamente veinticinco años.
El martirio de Pedro y Pablo se sitúa generalmente entre el decimotercer y el decimocuarto año del reinado de Nerón, es decir, hacia 67 o 68 d. C. Considerando que Pedro llegó a Roma en el 49 y fue ejecutado en el 67, su episcopado en la capital imperial se habría extendido por aproximadamente dieciocho años. En ese periodo, ejerció su misión apostólica hasta ser condenado a muerte, sufriendo el martirio por crucifixión. Según la tradición, al ser sentenciado pidió ser crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir de la misma forma que su Maestro.
¿Pero dónde se encuentra el relato de este martirio? La respuesta reside en la tradición de la Iglesia y en los escritos de historiadores antiguos, fuentes que, aunque no están contenidas en el canon de las Escrituras, preservan el testimonio de la fe primitiva. Autores como Clemente de Roma, Orígenes y Eusebio de Cesarea mencionan la muerte de Pedro en Roma, evidenciando la continuidad histórica de este acontecimiento. Sin embargo, muchos protestantes rechazan tales fuentes, pues no las consideran inspiradas o canónicas.
La elección de Roma como centro de la Iglesia católica no fue fruto del azar. Al igual que Dios eligió al pueblo hebreo para ser el primer portador de su revelación, Cristo instituyó su Iglesia para guardar y proclamar el mensaje del Evangelio al mundo. Roma, siendo el corazón del imperio más poderoso de la época, se convirtió en el punto estratégico desde el cual la fe cristiana se difundiría a todas las naciones, cumpliendo el mandato de Cristo de llevar el Evangelio “hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8).
La Tradición de la Revelación
La revelación de Dios se manifiesta de diversas formas y es guardada con diligencia por la Iglesia. Desde tiempos antiguos, el Señor se reveló a los patriarcas, a los profetas y, finalmente, de manera plena y definitiva, en Jesucristo. Esta revelación no se perdió con el tiempo, sino que fue transmitida fielmente por los apóstoles y preservada por la Iglesia a lo largo de los siglos. La misión de la Iglesia, por tanto, no es inventar nuevas verdades, sino garantizar que la enseñanza divina siga siendo comprendida y vivida en su plenitud.
La Tradición desempeña un papel fundamental en esa transmisión de la fe. Antes incluso de que los Evangelios fueran escritos, la predicación de los apóstoles ya anunciaba la Buena Nueva de Cristo. La oralidad fue el primer medio por el cual las enseñanzas del Señor llegaron a las comunidades cristianas, y esa transmisión fiel de los contenidos de la fe constituye la base de la Tradición. La Escritura y la Tradición, juntas, forman un único depósito de la revelación divina, garantizando que el mensaje de Cristo permanezca íntegro y accesible a todos los pueblos y tiempos.
Con el paso de los años, las enseñanzas transmitidas oralmente comenzaron a ser registradas por escrito. Los apóstoles y sus discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, produjeron los textos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Estos escritos, sumados a las Escrituras del Antiguo Testamento, forman la base de la Sagrada Escritura, que es parte esencial de la revelación divina. Sin embargo, el reconocimiento de la autenticidad de estos textos y su inclusión en el canon bíblico no fue un proceso inmediato, sino un discernimiento cuidadoso realizado por la Iglesia.
La Iglesia católica, a lo largo de los siglos, asumió la misión de proteger e interpretar las enseñanzas de Cristo, garantizando que la verdad divina siga iluminando a las generaciones futuras. El Magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de asegurar que los fieles tengan acceso a la auténtica doctrina cristiana, sin distorsiones ni equívocos. Esta misión se volvió aún más relevante ante las diversas interpretaciones y escritos que surgieron a lo largo de la historia, muchos de los cuales no correspondían a la verdad de la fe cristiana.
Ante esa realidad, incumbió a la Iglesia el discernimiento sobre qué escritos debían ser reconocidos como parte de la revelación divina. En los inicios del cristianismo, muchos textos fueron escritos en nombre de Jesús y de los apóstoles, pero no todos eran genuinos. Algunos contenían doctrinas falsas, incompatibles con la enseñanza auténtica de Cristo. Para evitar confusiones y garantizar que los fieles tuviesen acceso solo a la verdad inspirada, la Iglesia determinó, con base en la Tradición apostólica y la asistencia del Espíritu Santo, qué libros debían ser considerados Sagrada Escritura.
Ese proceso de discernimiento llevó siglos e involucró diversos concilios y deliberaciones de obispos y teólogos. Solo a finales del siglo IV se cerró oficialmente el canon de las Escrituras, garantizando que únicamente los libros verdaderamente inspirados fueran reconocidos como parte de la Biblia. Esta decisión no fue arbitraria, sino resultado de la misión confiada por Cristo a su Iglesia, que recibió la autoridad de enseñar, interpretar y preservar la revelación divina.
La autoridad de la Iglesia para determinar el canon bíblico no surgió por casualidad. Desde los tiempos apostólicos, Cristo confió a Pedro y a los demás apóstoles la misión de guiar al pueblo de Dios, confiriéndoles la autoridad para “atar y desatar” (Mt 16,19). Esa autoridad fue transmitida a sus sucesores, los obispos, que continúan la misión de enseñar, santificar y gobernar la Iglesia. El reconocimiento de los libros sagrados fue, por tanto, un aspecto natural de esa misión, pues la Escritura solo puede ser entendida correctamente dentro de la Tradición viva de la Iglesia.
Además de preservar la integridad de la revelación, la Iglesia también tiene la responsabilidad de interpretar correctamente las Escrituras. A lo largo de la historia, muchas herejías surgieron debido a interpretaciones equivocadas de los textos sagrados. Sin la guía del Magisterio de la Iglesia, la lectura de la Biblia puede llevar a distorsiones que alejan a los fieles de la verdad. Por eso, la Iglesia, con su autoridad divinamente instituida, continúa ofreciendo orientaciones seguras para la correcta comprensión de la Palabra de Dios.
La Biblia no es un libro aislado de la fe cristiana, sino un elemento que se inserta dentro de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia. Solo esta triple armonía garantiza la verdadera comprensión de la revelación divina. Quien rechaza la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras, inevitablemente termina interpretando la Biblia de manera subjetiva y fragmentada, corriendo el riesgo de caer en el error. Por eso, desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia enseñaron que nadie puede entender plenamente la Escritura sin estar en comunión con la Iglesia que la preservó.
El estudio de la Biblia, por tanto, debe hacerse a la luz de la fe de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la interpretación auténtica de las Escrituras corresponde al Magisterio y que los fieles deben leer la Palabra de Dios en sintonía con la Tradición viva de la Iglesia. Solo así es posible evitar errores y alcanzar una comprensión profunda del mensaje de salvación que Dios nos ha revelado.
La misión de la Iglesia no se limita a guardar e interpretar la revelación, sino también a transmitirla a las futuras generaciones. Cada cristiano, al profundizar en la fe, está llamado a compartir esa herencia con los demás, testimoniando con la vida la verdad del Evangelio. El conocimiento de la revelación no debe ser solo teórico, sino que debe conducir a la conversión, a la caridad y a un compromiso mayor con Cristo y su Iglesia.
De esta manera, podemos comprender que la revelación divina, transmitida por la Escritura y por la Tradición, es un don inestimable confiado a la Iglesia. Es por medio de ella que tenemos acceso a la verdad de Dios y encontramos el camino hacia la vida eterna. Al estudiar y meditar sobre esa revelación, fortalecemos nuestra fe y nos unimos más profundamente a Cristo, el Verbo encarnado, que sigue guiándonos mediante su Iglesia hasta la plenitud de la comunión con Dios en el Cielo.
La cristianización de costumbres paganas
A lo largo de la historia, hubo también intentos de afirmar que el cristianismo se basó en costumbres paganas, una especie de sincretismo religioso. Sin embargo, lo que hizo la Iglesia fue aprovechar costumbres que ayudaron a esclarecer la doctrina cristiana a los pueblos gentiles, transformándolas en prácticas compatibles con la fe cristiana.
Y esto fue una práctica realizada por el propio Jesús, ya que instituyó los sacramentos utilizando elementos comunes de la vida humana, como el pan y el vino en la Eucaristía, haciendo accesible la gracia divina por medio de instrumentos materiales comprensibles para todos.
El Catecismo y la doctrina cristiana
El Catecismo es una compilación resumida de toda la revelación dada por Dios, que fue plenamente comunicada con el último de los evangelistas y transmitida fielmente por la Tradición de la Iglesia. Su objetivo es presentar de forma accesible, ordenada y segura las verdades eternas de la fe, facilitando la comprensión incluso a los más sencillos. Estructurado en preguntas y respuestas o en exposiciones organizadas, sintetiza las doctrinas fundamentales del cristianismo, abordando desde los dogmas centrales hasta la moral y la vida sacramental. A lo largo de dos milenios, la Iglesia ha respondido a las inquietudes de los fieles, refinando la manera de expresar la fe sin alterar jamás su contenido esencial.
Cada artículo del Catecismo representa un punto de la revelación divina, una expresión concisa de las verdades que Dios reveló y que fueron confiadas a la Iglesia para su preservación y explicitación. Como en un mosaico, en el que cada pieza contribuye a la visión del conjunto, las enseñanzas del Catecismo forman un todo armónico e interdependiente. Su estudio no solo transmite conocimiento, sino que también fortalece la fe, ayudando a los cristianos a comprender mejor los misterios divinos y a aplicarlos en sus vidas.
Por eso, cuando la Iglesia define un dogma, no está creando nuevas verdades, sino extrayendo, esclareciendo y consolidando aquello que ya estaba contenido en la revelación divina. A lo largo de la historia, muchas cuestiones se plantearon sobre la fe, y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tiene la misión de discernir lo que es auténtico y verdadero. Un dogma no surge de la nada, sino que es el resultado de siglos de reflexión, oración y profundización teológica, haciendo explícito lo que antes estaba implícito en la fe cristiana.
Los tesoros de la revelación divina no son fragmentados ni contradictorios; por el contrario, forman un todo coherente y armonioso. La doctrina cristiana se sostiene en la unidad entre la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Esa coherencia interna es un fuerte testimonio de la veracidad de la fe cristiana, pues ninguna verdad aislada puede sostenerse sin la relación con el conjunto del depósito de la fe. Todo lo que la Iglesia enseña está interconectado y converge en el plan salvífico de Dios.
Por ello, doctrinas heréticas como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, el monofisismo, que comprometía la plena humanidad y divinidad del Señor, y el maniqueísmo, que veía la materia como esencialmente mala, fueron rechazadas. Tales doctrinas, al desviarse de la totalidad de la revelación, rompían la armonía de la fe cristiana y, en consecuencia, no podían ser aceptadas por la Iglesia. Siempre que surge una herejía, la Iglesia, en su misión de guardiana de la verdad, la analiza a la luz del depósito de la fe y, si es necesario, la refuta para preservar la integridad de la doctrina.
Al sintetizar la fe cristiana, el Catecismo también desempeña el papel de iluminar el discernimiento de los fieles, protegiéndolos de los errores y conduciéndolos a la verdad. No es solo un manual teológico, sino una guía para la vida cristiana, ayudando a cada fiel a crecer en la fe y en el amor a Dios. Su estudio no se restringe al ámbito intelectual; debe conducir a la conversión del corazón y a la vivencia concreta de la fe en el día a día.
De este modo, la misión de la Iglesia es garantizar que la verdad revelada por Dios permanezca intacta, libre de distorsiones y siempre accesible a quienes buscan conocer al Señor. En medio de un mundo donde las verdades muchas veces son relativizadas, la Iglesia continúa proclamando, con fidelidad y claridad, aquello que recibió de Cristo y de los Apóstoles. La solidez de su doctrina, transmitida a lo largo de los siglos, es un testimonio de la acción divina en su conducción.
Fuentes bibliográficas
IGREJA CATÓLICA. Catecismo da Igreja Católica. 2.ª ed. São Paulo: Editora Loyola, 1997.
The Original Catholic Encyclopedia. El Cajon, California: Catholic Answers. Disponible en: http://oce.catholic.com/index.php. Acceso: 21 jul. 2011.
The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church, Volumen 4 – Charles George Herbermann, Edward Aloysius Pace, Condé Bénoist Pallen, Thomas Joseph Shahan, John Joseph Wynne, Andrew Alphonsus MacErlean. Robert Appleton Company, 1908.
ARISTÓTELES. Poética. Traducción de Eudoro de Souza. 4.ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 104 p.
AQUINO, Tomás. Summa Theologica.
EUSEBIO de Cesarea. Historia Eclesiástica. Traducción de Luiz Felipe. 3.ª ed. São Paulo: Paulus, 2000. v. 1, pp. 45–50.
ATANASIO. Refutación de la idolatría. Traducción de João Crisóstomo de Moura. 1.ª ed. São Paulo: Paulus, 2005.
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. 4.ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 192 p. ISBN 8515031221.