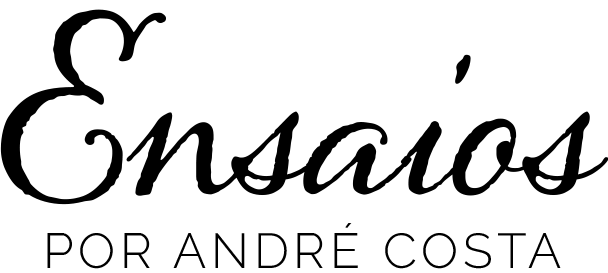Comentarios sobre el Libro IV de la Ética a Nicómaco – Parte 2
Después de tratar la liberalidad, Aristóteles aborda en el Libro IV de la Ética a Nicómaco la virtud de la magnificencia (megaloprépeia). Esta virtud también se relaciona con la riqueza, pero no con cualquier uso de ella, sino únicamente con lo que se refiere a los grandes gastos. La magnificencia se distingue por la escala: mientras que la liberalidad se refiere a donaciones y usos cotidianos, la magnificencia se refiere a gastos extraordinarios, solemnes, públicos o de gran honor, como la construcción de templos, ofrendas religiosas, espectáculos cívicos o celebraciones que abarcan a toda la comunidad.
El hombre magnífico sabe gastar grandes sumas de manera adecuada al agente, al objeto y a las circunstancias, sin vulgaridad ni ostentación. Su criterio es siempre el honor y la belleza, no la exhibición de riqueza. Gasta con amplitud y placer, no con cálculos mezquinos, y busca que el resultado sea digno del gasto o incluso superior a él. Por eso Aristóteles compara al magnífico con un artista, capaz de imprimir proporción, armonía y grandeza en sus obras.
Es importante subrayar que la magnificencia no es accesible a todos. Un hombre pobre no puede ser magnífico, porque no dispone de los medios necesarios; si intenta serlo, caerá en el ridículo o en el exceso. Esta virtud exige no solo recursos, sino también posición social, prestigio y educación, pues se trata de gastos relacionados con el bien común, la religión y la vida pública. En el ámbito privado, la magnificencia se manifiesta en momentos únicos y solemnes, como una boda o la recepción de huéspedes importantes.
Aristóteles reconoce dos vicios opuestos a la magnificencia. El primero es la mezquindad, que consiste en gastar por debajo de lo adecuado, arruinando la belleza de un gran proyecto por ahorrar en detalles o lamentando cada moneda gastada. El segundo es la vulgaridad/ostentación, que consiste en gastar en exceso y de modo inadecuado, invirtiendo mucho en cosas pequeñas, ridículas o con la intención de exhibirse. Tanto el mezquino como el extravagante se equivocan en el criterio y en la finalidad, pero sus vicios no se consideran gravemente deshonrosos, ya que no perjudican directamente a los demás, sino que solo revelan mal gusto o apego excesivo al cálculo.
Así, la magnificencia, como término medio, es la virtud que regula los grandes gastos de acuerdo con el honor, la belleza y la adecuación. No se trata únicamente de riqueza, sino de saber transformar los recursos en algo digno, bello y memorable, en armonía con el bien de la comunidad.
La Magnanimidad en Aristóteles
En el Libro IV de la Ética a Nicómaco, Aristóteles presenta la virtud de la magnanimidad (megalopsychía), entendida como la grandeza de alma. Se trata de la disposición del hombre que, con razón, se considera digno de los mayores honores y, de hecho, los merece. Para Aristóteles, el honor es el mayor de los bienes exteriores, pues es el reconocimiento público de la virtud. El magnánimo, por tanto, no busca honores por vanidad, sino que los acepta como algo justo, aun sabiendo que ninguno corresponde plenamente a la excelencia de la virtud perfecta.
La magnanimidad, sin embargo, exige equilibrio. El hombre magnánimo es aquel que ajusta sus pretensiones a lo que realmente merece. Quien se considera digno de más de lo que posee incurre en el vicio de la vanidad; quien se considera digno de menos cae en la humildad indebida o pusilanimidad. Esta última es, según Aristóteles, aún peor, pues significa no reconocer el propio valor y renunciar a las acciones nobles que podría realizar. El magnánimo, por el contrario, es justo consigo mismo: busca grandes cosas porque es capaz de realizarlas, pero desprecia las pequeñas, que no están a la altura de su estatura moral.
Las características del hombre magnánimo reflejan su superioridad interior. Realiza pocas acciones, pero siempre grandes y memorables; concede beneficios con amplitud, pero se avergüenza de recibirlos; es franco en sus afectos, no se esconde tras la opinión ajena y habla con veracidad. Su relación con los bienes exteriores es moderada: no se exalta con la riqueza o el poder, ni se abate ante las pérdidas, pues sabe que tales bienes son solo instrumentos del honor. Incluso en sus gestos y en su voz manifiesta equilibrio y calma, porque nada pequeño o trivial lo perturba.
Por esta razón, Aristóteles describe la magnanimidad como una especie de corona de las virtudes. No existe aislada: solo quien ya posee en alto grado las demás virtudes —justicia, valentía, templanza— puede ser verdaderamente magnánimo. Sin virtud, la pretensión de grandeza degenera en arrogancia o insolencia, es decir, en una imitación burda de lo que debería ser grandeza de alma.
En síntesis, la magnanimidad es la virtud de aquel que, consciente de su nobleza, sabe que merece grandes honores, pero no se deja esclavizar por ellos. Es lo opuesto al vanidoso, que exige más de lo que merece, y al pusilánime, que acepta menos de lo que le corresponde. En el magnánimo, Aristóteles describe al hombre capaz de elevar todas las virtudes a su punto máximo, viviendo no para el aplauso, sino para la realización de aquello que es verdaderamente grande y digno.
El cuento del Rey Desnudo y los vicios opuestos a la magnanimidad
El cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, es una ilustración ejemplar de estos vicios. El rey, obsesionado con la ropa nueva y la apariencia, busca ser admirado no por su virtud, sino por el esplendor fútil de sus trajes. Se trata de un caso evidente de vanidad: cree merecer honor por algo que no posee verdadera grandeza. Al mismo tiempo, muestra pusilanimidad, pues, cuando se enfrenta a la posibilidad de haber sido engañado, no se atreve a afirmar la verdad por temor a parecer indigno. Su supuesta grandeza de alma se reduce, así, a la esclavitud de la opinión pública.
A su alrededor, la corte y el pueblo revelan otro vicio: la adulación. Por miedo a parecer ignorantes o inferiores, todos confirman la mentira, reforzando el círculo de falsedad. La adulación sustituye la franqueza y corroe la autenticidad del honor, que pasa a ser un mero consenso ilusorio. Este aspecto es crucial, pues Aristóteles recuerda que la magnanimidad tiene una función social: un líder magnánimo eleva a la comunidad, pero un gobernante vanidoso y pusilánime arrastra a toda la sociedad al engaño.
Solo la voz del niño rompe ese círculo. Su simplicidad y espontaneidad recuerdan la virtud de la veracidad, también tratada por Aristóteles: decir la verdad tal como es, sin exageración ni disminución. El niño no busca honor, sino que enuncia lo real, y precisamente por eso desmonta la vanidad del rey y la cobardía de sus súbditos. En cierto sentido, se acerca más a la grandeza de alma que el propio monarca, pues quien es realmente magnánimo no teme a la verdad ni necesita sostener apariencias.
Así, el cuento muestra que lo opuesto a la magnanimidad no es solo la falta de grandeza, sino la corrupción del honor: cuando este se reduce a apariencia, alimentada por la adulación y sostenida por el miedo colectivo. El rey desnudo no es magnánimo porque no busca honores verdaderos, y su corte no es virtuosa porque prefiere la mentira a la franqueza. Aristóteles diría que, en tal ambiente, no hay grandeza de alma, sino solo un teatro de vicios, donde el honor pierde su esencia y se transforma en ridículo.