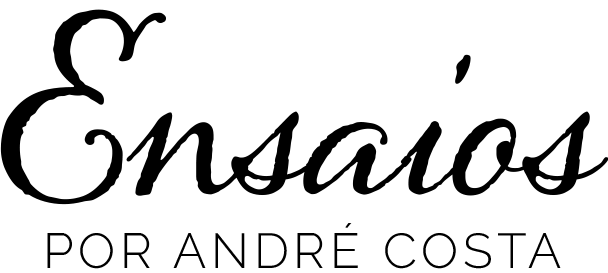Dios nunca deja de actuar en el mundo. Incluso cuando los tiempos parecen oscurecidos, Él propone nuevos comienzos, y esos nuevos comienzos son, en realidad, la esencia del cristianismo.

Desde el bautismo, cada cristiano está llamado a la santidad. Esta llamada no es algo vago ni lejano: es una convocatoria concreta a un cambio de vida, de mentalidad, de corazón. Y ese cambio personal es necesario para que el mundo también cambie. Los cristianos, desde los primeros siglos, tomaron en serio esta llamada. Enfrentaron persecuciones, fueron martirizados y transformaron el mundo, llegando incluso a convertir al Imperio Romano.
Con el tiempo, el número de cristianos creció mucho. Ser cristiano se convirtió en costumbre en muchos lugares y también surgió un nuevo fenómeno: el “cristiano no practicante”. Un término extraño, si pensamos que los primeros cristianos arriesgaban su propia vida por vivir su fe.
Ante este enfriamiento espiritual, Dios volvió a actuar: el Espíritu Santo se derramó con fuerza, y muchos hombres y mujeres se entregaron con todas sus fuerzas a la búsqueda de la santidad. De este contexto nacen los monjes y los monasterios, que llegarían a proteger la fe e incluso la civilización en tiempos de barbarie.
Sin embargo, la vida retirada de los monjes llevó a muchos a pensar que la santidad solo era posible si una persona se convertía en sacerdote, monja o religioso. Esta mentalidad permaneció durante siglos… hasta que, en el siglo XX, el Concilio Vaticano II trajo una claridad renovada: todos están llamados a la santidad.
En la constitución Lumen Gentium, la Iglesia nos recuerda que “Cristo es la luz de los pueblos” y que el Evangelio debe ser anunciado a todos y vivido por todos. Un laico, viviendo su vocación en el mundo, está llamado a ser santo tanto como un sacerdote o una religiosa.
San Josemaría Escrivá reafirmó con fuerza esta enseñanza: todos los hombres y mujeres deben buscar la santidad en medio del mundo, en su trabajo, en su familia, en las situaciones ordinarias de la vida. Pero ¿por qué, entonces, seguimos asociando la santidad con cierto alejamiento de la realidad?
Quizás porque olvidamos que Jesús y San José fueron carpinteros, personas sencillas, que vivieron de su trabajo. María, por su parte, tuvo una vida más parecida a la de nuestras madres y esposas que a la de una religiosa. Y, sin embargo, ellos fueron los santos más perfectos.
Piensa en San José en su taller, cuidando las cuentas, tratando con clientes, enfrentando dificultades, y después teniendo que huir a Egipto para proteger a su familia. Todo esto formaba parte de su camino de santidad. La vida ordinaria ocultaba un llamado extraordinario.
Cuando pensamos en la santidad, muchas veces caemos en la trampa de idealizar a los santos. Pero ellos fueron humanos, con luchas, defectos y dificultades. San Pablo tenía un temperamento fuerte y discutía con frecuencia (con Pedro, Bernabé, etc.). Santa Teresita del Niño Jesús era melancólica. San Josemaría Escrivá reconocía sus errores y pedía perdón por ellos.
Nuestra Señora vivió lo ordinario con perfección. Ella es prueba de que Dios se revela en lo cotidiano, en el silencio, en la fidelidad, en la vida común.
La santidad no está reservada para momentos extraordinarios, sino que puede (y debe) vivirse en los pequeños gestos: en el trabajo bien hecho, en la atención a los hijos, en la oración fiel, en el cuidado de los demás. Como decía San Josemaría: “La vida de cada uno debe ser un canto de acción de gracias.”
Nuestra vida cotidiana es el escenario donde Cristo desea manifestarse. Por eso, debemos preguntarnos:
- ¿Cómo puedo mostrar la santidad a mis hijos?
- ¿Cómo puedo convertir mi trabajo en una ofrenda a Dios?
- ¿En qué ambiente puedo representar mejor a Cristo?
El rosario, por ejemplo, es una poderosa herramienta de lucha interior — pero la santidad también exige acción. Las buenas palabras no son amor: las obras lo son.
Punto de reflexión:
Es más accesible ser santo que ser sabio, pero es más fácil ser sabio que ser santo.
Piensa: ¿cuánto esfuerzo dedicamos a los objetivos humanos? ¿Cuántos años estudia alguien para ganar un Premio Nobel? Y, sin embargo, todos pueden ser santos, mientras que no todos pueden ganar un Nobel. ¿Por qué entonces exaltamos más el reconocimiento humano que la gloria del cielo?
Sí, la santidad es accesible, pero no es fácil. Exige esfuerzo, dedicación, entrega diaria. Un trabajo santo no significa olvidarse del trabajo, sino vivirlo con amor y rectitud. Santificar una familia no es solamente rezar cada día, sino vivir el amor concreto, el servicio, la escucha, la paciencia, la fidelidad. La santidad no es teoría: es vida encarnada.
Jesús nos dio el modelo. El Espíritu Santo nos guía. La santidad no consiste en imitar a un santo, sino en buscar imitar a Cristo, como ellos lo hicieron. No existe santidad etérea, fuera de la realidad. El trabajo es camino de santificación. Nuestros deberes diarios son llamadas de Dios. Cada nuevo día es una invitación a participar en Su plan.
En cada uno de nosotros hay algo divino, y necesitamos encontrarlo en medio de la vida común. Cristo es el camino. Y para seguirle, necesitamos un plan de vida espiritual: oración, sacramentos, escucha de la Palabra, dirección espiritual, vigilancia.
Existen distintas formas de piedad, distintas vocaciones y caminos — pero todos pueden caminar con Dios en todas partes. Basta estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo.
María, en Caná, dejó un mensaje claro a los hombres:
“Haced lo que Él os diga.”
Eso es. El llamado a la santidad es real, urgente y posible. Exige empeño, pero vale la pena. Si queremos mirar a Cristo, debemos recorrer nuestro camino guiados por Él.