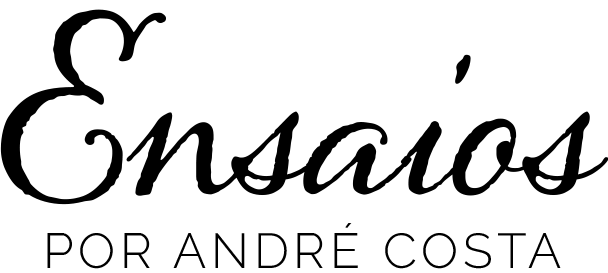La Francia en la que Victor Hugo escribe Los Miserables es una nación aún marcada por una antigua herida espiritual: el rigorismo jansenista. Aunque el jansenismo fue oficialmente condenado y el célebre Monasterio de Port-Royal destruido en el siglo XVII por orden de Luis XIV, sus ideas y su clima moral continuaron infiltrándose en la cultura francesa durante mucho tiempo. Es en ese terreno espiritual endurecido, donde la culpa pesa más que la esperanza y donde la ley se impone por encima de la misericordia, que nace el universo moral de la novela.
El jansenismo había dejado cicatrices profundas en el corazón religioso del país. Incluso lejos de Port-Royal, persistía la visión sombría de una naturaleza humana corrompida, impotente, inclinada casi siempre al mal. Esa mirada penetraba en las predicaciones, las confesiones y la mentalidad popular. La pastoral heredó un tono severo: los pecadores eran vistos con desconfianza, la alegría espiritual parecía sospechosa, la comunión se transformó en un privilegio para los pocos considerados “dignos”, y la idea de que muchos estaban probablemente “reprobados” ante Dios resonaba en diversas comunidades. Ese moralismo duro envenenó también el sistema jurídico, que castigaba las faltas pequeñas de manera desproporcionada, como si la sociedad estuviera dividida entre elegidos y condenados sin retorno.
De esta atmósfera surge Jean Valjean. Un hombre que roba un pan para alimentar a un niño hambriento no recibe comprensión, sino diecinueve años de prisión. La sociedad parece ansiosa por sellar su condena, como si un mínimo error bastara para revelar un alma irremediablemente perdida. Esta Francia que castiga a Valjean es la misma que durante siglos absorbió una espiritualidad incapaz de acoger al pecador. Si el jansenismo afirmaba que pocos reciben la gracia, el sistema penal francés de los siglos XVIII y XIX vivía como si esa tesis fuera incontestable.
Victor Hugo, sin embargo, construye un contrapunto luminoso. El obispo Myriel, Monseñor Bienvenu, aparece como la encarnación de la misericordia cristiana, casi como una respuesta viva al rigorismo jansenista. Él no interroga el pasado de Valjean, no lo reduce a su caída, no confunde justicia con venganza. Su hospitalidad, el gesto de defenderlo ante los guardias y, sobre todo, el regalo de los candelabros que se convierten en símbolo de una nueva vida, representan la ruptura con siglos de espiritualidad marcada por el miedo. En Myriel, Hugo devuelve al cristianismo francés el rostro tierno del Evangelio: un Cristo que llama, restaura y confía.
Esa oposición emerge aún más claramente en la figura de Javert. El inspector encarna la mentalidad de la ley sin compasión, del orden que no admite fallas, de la creencia implacable de que quien cayó una vez está condenado para siempre. Para él, Valjean no puede haber cambiado; la conversión es imposible. Javert es más que un agente del Estado, es la personificación literaria de un moralismo endurecido, heredero lejano del espíritu jansenista. En contraste, Valjean, transformado y purificado por la misericordia, representa la gracia que renueva y cura.
Así, Los Miserables puede leerse como una denuncia poética y contundente de los efectos culturales de siglos de rigorismo religioso. Hugo no revisita debates teológicos, pero responde a ellos con la fuerza de una narrativa que proclama que nadie está definitivamente perdido. La ley sin misericordia no salva; la gracia, sí, transforma. Es como si, por medio de sus personajes, Hugo devolviera al cristianismo francés aquello que Port-Royal, con su severidad, había oscurecido: la certeza de que Dios no reserva su gracia a unos pocos, sino que la derrama sobre todos los que se dejan alcanzar.
La obra no nace directamente del jansenismo, pero nace de una sociedad que aún respiraba su sombra. La genialidad de Victor Hugo consiste en mostrar que, incluso en las tinieblas sociales, políticas y espirituales, la misericordia puede reavivar la dignidad humana. Y al narrar la historia de Valjean, el autor ofrece una respuesta literaria a un país entero que necesitaba reaprender el Evangelio de la compasión.
Los pasajes en los que Éponine y Azelma son entregadas al cuidado de las religiosas reflejan este mismo trasfondo. En ellos surge una atmósfera pedagógica marcada por la dureza, por la disciplina casi mecánica y por una moral fundada más en el control que en el cuidado. La educación que reciben es rígida, fría, desprovista de ternura, un cristianismo reducido a normas, castigos y humillaciones. Aunque Hugo no menciona explícitamente el jansenismo, la espiritualidad retratada en estos episodios refleja claramente su herencia: la creencia de que la disciplina severa purifica, de que la voluntad debe doblegarse, de que la vigilancia constante es necesaria porque el pecado acecha en cada fragilidad humana.
Ese ambiente refleja prácticas educativas extendidas por la Francia posterior a Port-Royal, cuando internados, orfanatos y conventos absorbieron una pedagogía profundamente influenciada por la austeridad jansenista. En lugar de promover el florecimiento humano o facilitar el encuentro personal con Dios, estas instituciones se dedicaban a corregir desviaciones, imponer renuncias y exigir un ideal de santidad inalcanzable. Es en este tipo de lugar donde crece Éponine: rodeada de preceptos rígidos, de una moral de miedo y de un sentimiento persistente de indignidad. Nada allí recuerda la acogida de Myriel; todo refleja el rigor que Hugo denuncia silenciosamente a lo largo de la obra.
La ironía amarga de estas escenas reside justamente en el contraste entre la intención religiosa y el efecto producido. Instituciones destinadas a acoger se transforman, en la narrativa, en espacios de opresión moral. No hay lugar para la alegría, la espontaneidad o el afecto; solo existe una disciplina asfixiante, formadora de almas resignadas y no de corazones esperanzados. Este vacío espiritual retrata, de modo casi satírico, la crítica que Hugo dirige al moralismo francés: un cristianismo que perdió el corazón misericordioso del Evangelio y preservó únicamente su cáscara austera.
Es en ese suelo estéril donde Éponine es moldeada. Su infancia, marcada por esa educación rígida y por el abandono de sus padres, explica parte de su dureza, de su baja autoestima y de su búsqueda desesperada de amor. Hugo parece sugerir que cuando la religión renuncia a la misericordia y se convierte en mera disciplina, el resultado no es santidad, sino sufrimiento; no es conversión, sino deshumanización. Así, las escenas del monasterio en Los Miserables revelan los restos persistentes de una espiritualidad severa que Francia cargó durante siglos, una sombra larga que Port-Royal proyectó sobre el país y que Victor Hugo, con sutileza, se empeña en exponer como crítica y advertencia.