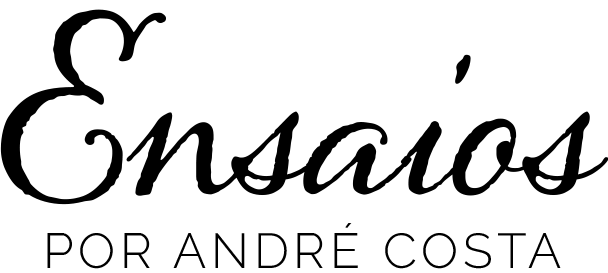Mientras enseñaba a mi hija a andar en bicicleta, me di cuenta de que el miedo a caer es lo que nos impide seguir adelante.
⸻
Aprovechando las vacaciones escolares y las mías del trabajo, decidí que el inicio de la noche era el momento perfecto para intentar, una vez más, enseñar a mi hija a andar en bicicleta. Escogí esa hora a propósito: menos gente, menos ruido. Incluso el suelo estaba más frío, como si la propia pista se volviera más amable para quien está aprendiendo a caerse. Es curioso cómo, siendo padre, uno empieza a preocuparse hasta por el suelo donde los hijos puedan tropezar. Yo quería evitar que, si ella tenía que caer, fuera una caída menos dolorosa.
Ella aún no pedaleaba sola. No completamente. Soy yo quien se queda allí, sosteniendo a veces el sillín, a veces su cuerpecito, tratando de mantener el equilibrio mientras sus piernitas giran lentamente en los pedales. Y fue hermoso ver el esfuerzo, la mezcla de entusiasmo y miedo reflejada en su pequeño rostro. En cada intento seguíamos el mismo ritual: la sentaba en la bicicleta, acomodaba sus manitas en el manubrio, le decía palabras de ánimo, la soltaba despacio… y entonces daba una, dos pedaladas… y se caía.
Pero lo que me di cuenta ayer, bajo la luz amarillenta de los faroles que dibujaban sombras largas en el suelo, es que ella no se caía por no saber pedalear. Se caía porque, en medio del movimiento, se preocupaba tanto por no caerse que se olvidaba de seguir pedaleando.
Y allí, parado, sosteniendo el manubrio torcido de la bicicleta, escuchando el chirrido de la cadena, a veces con ella sentada en el suelo, más enojada que triste, me di cuenta de cómo esta escena es un perfecto reflejo de la vida. ¿Cuántas veces nosotros, los adultos, hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces dejamos de avanzar porque estamos demasiado ocupados intentando prever la caída? ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo que podría hacernos crecer solo porque la posibilidad de fracasar nos asusta demasiado?
Pienso en cuántas ideas mías se quedaron en el papel. Cuántas conversaciones importantes postergué. Cuántos sueños puse en pausa porque el miedo a la frustración parecía más grande que el coraje de seguir adelante. Es extraño darse cuenta de que, en la vida, muchas veces es precisamente el miedo a caer lo que nos hace caer. La bicicleta enseña esto con una claridad casi cruel: el equilibrio solo existe en el movimiento. Dejar de pedalear es lo que provoca la caída.
Recuerdo al Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y las veces que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Creo que, muchas veces, lo esencial es ese coraje silencioso de seguir pedaleando, incluso cuando todo alrededor parece decir que vamos a caer. Y recuerdo otra frase suya, que me vuelve en estos momentos: “Es necesario soportar dos o tres orugas si se quiere conocer las mariposas.” Tal vez caerse sea parte de convertirse en mariposa.
Mientras sostenía a mi hija, me di cuenta de cuánto ser padre significa estar dividido entre proteger y soltar. El instinto quiere sujetar para siempre. Pero el corazón sabe que, tarde o temprano, será necesario soltar. Es doloroso ver a alguien que uno ama lastimarse en el asfalto, aunque sea solo un raspón en la rodilla. Pero, aun así, sabemos que forma parte del proceso. Que sin caídas, ella no descubrirá la fuerza que tiene para levantarse. Y la verdad es que, por más que me esfuerce, nunca voy a poder evitar todas sus caídas. Lo que sí puedo hacer es estar siempre ahí para ayudarla a ponerse de pie otra vez.
Pero ayer comprendí algo aún más importante sobre mi papel. No guardé la bicicleta. Al contrario: varias veces le pedí que volviera a intentarlo. Le decía que subiera de nuevo, pusiera las manos en el manubrio, los pies en los pedales, y lo intentara otra vez. Ese es el papel de un padre. Hacer que vuelva. Que pedalee otra vez. Porque sé que solo aprenderá de verdad cuando pierda el miedo a caerse. Porque lo maravilloso de la bicicleta, y de la vida, es justamente esto: cuando pierdes el miedo a caerte y entiendes que hay que seguir adelante, es ahí cuando superas la frustración y simplemente sigues.
A veces ella me mira como si yo estuviera loco por pedirle que se suba de nuevo a la bicicleta. Y, quizás, lo esté un poco. Pero creo profundamente que cada intento la acerca no solo al equilibrio, sino a algo aún más grande: el coraje de seguir adelante, aun sabiendo que pueden ocurrir caídas.
Miro a mi hija y me doy cuenta de que, en la vida, todos estamos pedaleando así. Muchas veces avanzamos, vacilantes, con miedo a caer. Pero, aunque no lo veamos, siempre hay alguien sosteniéndonos, aunque sea solo en el recuerdo del amor que alguna vez recibimos. Un amigo que nos anima, una pareja que nos apoya, padres que tiempo atrás nos enseñaron a volver a intentarlo, o incluso algo más grande, para quien tiene fe, que nos sostiene fuerte cuando creemos que vamos a desplomarnos.
Es cierto, la verdadera derrota está en desistir antes de intentarlo. Porque, al fin y al cabo, todos estamos siempre aprendiendo a andar en bicicleta — en la paternidad, en el matrimonio, en la vida.